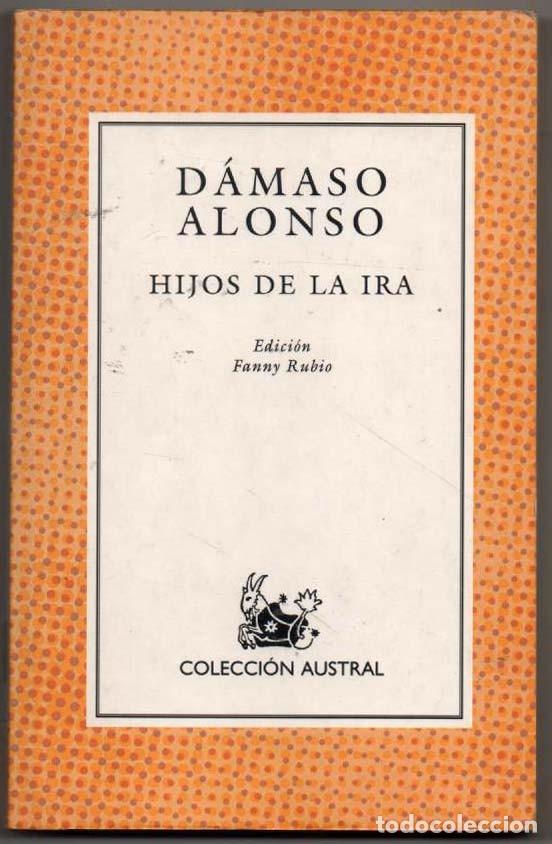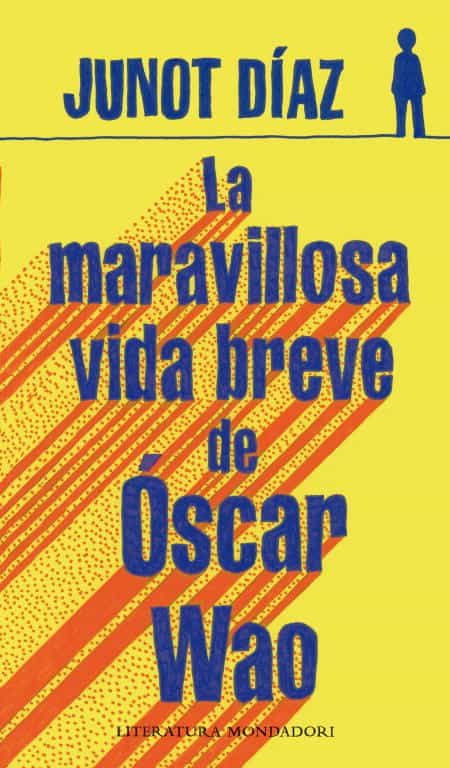| "El caminante sobre un mar de nubes", Caspar David Friedrich (Foto: arteselecto.es) |
Roberto
se ha dejado el café del desayuno a medias. Se entretiene. Le cuesta elegir la
ropa que va a ponerse y nunca tiene la previsión de prepararla antes; quizá
debería imitar a Mark Zuckerberg y vestir siempre igual. Mira el reloj como lo
hiciera un condenado ante la hora fatal y mientras, deambula por su casa en
calzoncillos buscando la camisa azul de cuadros. Acude a la cocina, mastica un
bocado de tostada y con las migajas bailando en la comisura de los labios,
regresa al dormitorio.
Al
salir a la calle le sorprende la temperatura tibia de la mañana (son las ocho
menos veinte) y lo achaca al calentamiento global. Suele ir al trabajo a pie.
Son veinte minutos, si acelera un poco pueden rebajarse a dieciocho; diecisiete
si adopta un paso marcial, cercano al ritmo de los paseantes que tratan de
domeñar el colesterol o reducir sus reservas adiposas bien temprano,
recorriendo la avenida de dos en dos como soldados de ronda. Hay días que se
deja llevar y para el crono en veintidós e incluso veintitrés minutos. Son las
mañanas de otoño, de amanecer apabullante y nubes rojas como fresas. Son las
mañanas de primavera, del despunte tembloroso de las hojas en los árboles y las
piernas de mujeres jóvenes que afloran en pantalones cortos. O es simplemente
un pensamiento el que le retiene, como si le zancadilleara o le cubriera los
hombros con su peso.
Estos
momentos en la vida de Roberto aparentan una profunda calma. Pero en realidad,
son como el agua puesta a hervir, que durante minutos permanece serena, hasta
que minúsculas burbujas delatan una transformación inminente de elemento
líquido a gaseoso. El lento avance hacia el trabajo calienta las moléculas de
sus pensamientos.
Tiene
ratos en los que es presa de sus obsesiones. Percibe ese arrebato porque
hay un lapsus en su consciencia y no sería capaz de recordar si ha tenido que esperar en el semáforo. Ese tiempo no ha existido,
porque se hallaba secuestrado y maniatado. No se da cuenta, pero sube su ritmo
cardíaco y le sudan las manos.
Roberto
pelea en su interior con las injusticias de este mundo y en su ingenuidad trata
de enmendarlas. Surge de la bruma enmascarado, con una calavera cosida al pecho
y convierte en paté las entrañas de las malas personas. Recuerda a Clint
Eastwood en una de las entregas de Harry el Sucio. Si se excita demasiado puede
llegar a dar un gancho al aire, casi imperceptible, rotando el hombro y el puño
o mascullar una maldición. Nota arder las tripas y exhala por la nariz como un
dragón iracundo. Sin embargo, Roberto duda incluso a la hora de aplastar una
mosca, así que sus ansias de justicia nunca se hallarán satisfechas, al menos
del modo que imagina.
Algunos
tramos, especialmente los iniciales, son de ensoñación. Es el cuento de la
lechera, que va llenando un cántaro de proyectos, de cosas que
hacer, de palabras que decir. Últimamente le da vueltas a sus próximas
vacaciones. Se ve sobrevolando el volcán adormecido del Teide, agotado en la
cima tras respirar los aires sulfurosos y entrevé la carretera parcheada, la
larga carretera hacia la base del volcán, como un camino al inframundo. Roberto
recuerda los pinos de tronco negro de las fotos y también que le da miedo
volar. En su imaginación se perfilan los restos carbonizados de un Boeing 747 y
se retuerce, hace un tic y traga saliva. Se limpia el sudor de la frente y mira
el reloj. Todavía le quedan diez minutos.
No
todo es actividad frenética. Hay momentos de consciencia plena, que es una
palabra que ha aprendido hace poco y se aplica a ello. Percibe su respiración y
el tac-tac de sus pasos sobre el piso. La tos que se abre camino a través de la
garganta y reverbera dentro del pecho como una carga de dinamita dentro de una
mina. Son segundos de vacío, de blanca nebulosa en su mente fuera de servicio.
Pero regresan las imágenes a su cabeza, en un lento baile.
Roberto
rememora fragmentos del pasado. No son seleccionados como por catálogo, sino que
llegan al azar; el bingo de su mente rueda y rueda y escupe una bola de marfil
con una cifra. Está en un cine al acabar la sesión, absorto en los
títulos de crédito. Un hombre ronca al lado, mientras su mujer, azorada, trata
de despertarlo; mea en el baño de una discoteca y un sujeto se le coloca al lado y se
le encara burlón. Tiene la mandíbula desencajada y las pupilas como los ojos
de una merluza fresca; asiste a un concierto y le queman la chaqueta
con un cigarrillo. ¿Por qué afloran esos recuerdos, de manera tan aleatoria?
¿Qué provocan sus pasos? Cuando sale a correr no le pasa.
Está pendiente de su esfuerzo, del horizonte descarnado si es por la mañana o
de las mangas anaranjadas del cielo si anochece. De algún perro vagabundo, de
las piedras que le puedan hacer torcerse un tobillo; de sus pulsaciones para no
superar el umbral aeróbico. Algún misterio tienen las mañanas, las sólidas y
eternas mañanas laborables.
A Roberto le da por urdir largos monólogos consigo mismo. La mayoría de esas piezas
introspectivas de filosofía personal se consumen como un fuego: es la propia
fuerza de la palabra la que las alimenta con su combustible y luego una vez que
cesa se apagan y no quedan más que los rescoldos. Después la ceniza, que es la
muerte del pensamiento. Reflexiona sobre sus compañeros prejubilados. Cree que son personas que podrían seguir en su puesto de trabajo y
al esfumarse, desperdician todo su bagaje. Qué útil sería para los bisoños tener la tutela
de estos viejos, que se evaden después de treinta y cinco años y se retiran a
pasear sus pensamientos a un apartamento en la costa o a cuidar de los nietos o
a dejarse ver entre la pléyade de jubilados que se asolanan en las plazas.
Roberto elabora su propuesta; cuando se jubile
querrá seguir prestando algún tipo de servicio. Seguir formando parte de los
engranajes de la sociedad y ayudándola a sortear los baches que se presentaran.
Luego piensa en su voz depauperada, en las veces al día que tiene que contener
sus ganas de explotar como una granada de mano y cambia de opinión.
Roberto
también tiene una teoría sobre el mundo. Cree que las personas están unidas las
unas con las otras por hilos invisibles, pero también puede que lo haya leído
en algún sitio y se apropie de la idea, de buena fe. Diserta sobre religión, política,
mujeres, literatura, arte, pero contarlo sería alargar esto demasiado. Mira un instante la pared de una casa: un caracol babea adherido al muro.
No suele detenerse más que cuando es imprescindible. A veces gira la cabeza, porque es un soñador y le seduce el amanecer. Le atrae la luz que proyecta este sol invernal que apenas se yergue sobre el horizonte, cómo impacta sobre las cosas y aprecia el tono almibarado que otorga a la pared de ladrillo del edificio que hay justo enfrente de su trabajo y tiñe el blanco anémico de un bloque de pisos cercano, que refulge con levedad, como un limón en el frutero.
No suele detenerse más que cuando es imprescindible. A veces gira la cabeza, porque es un soñador y le seduce el amanecer. Le atrae la luz que proyecta este sol invernal que apenas se yergue sobre el horizonte, cómo impacta sobre las cosas y aprecia el tono almibarado que otorga a la pared de ladrillo del edificio que hay justo enfrente de su trabajo y tiñe el blanco anémico de un bloque de pisos cercano, que refulge con levedad, como un limón en el frutero.
Cuando se cruza con alguien, hay un entrechocar momentáneo de espacio circundante.
Aminora el paso o hace un amago de sonrisa, aunque sea un desconocido. Hay incluso un intercambio de miradas, de saetas que duran lo que un
parpadeo; muchas veces son agradables. O le avergüenzan y entonces agacha la
cabeza y acelera el paso.
Roberto
contempla la suciedad sobre la acera, el barrendero con los guantes recortados
en la punta para sostener el cigarrillo o utilizar el teléfono móvil. Hay un
gato famélico que le mira y le estremece el brillo de sus ojos. Recuerda un
relato de Edgar Allan Poe y visualiza el ejemplar con las pastas desgastadas en
su estantería. Es tan consciente del mundo que le rodea, que le parece una
placenta. Los cercos del café en la mesa de metal de la terraza de un bar, las
servilletas de papel rodando por el suelo, los adolescentes camino del instituto
que le rebasan o se dejan rebasar, mientras agachan la cabeza sobre el
teléfono. Se pierden el mundo, piensa. O están en otro, recapacita al
rato.
Uno
se pregunta por qué unos instantes tan banales de la vida de una persona, se pueden
llenar así de contenido. Y multiplica o suma. Y lo insignificante que parece
cualquiera adquiere nueva magnitud, si se repara en estos momentos de
ensoñación, de evocar recuerdos, de construir castillos en el aire, de silencio
interior, de monólogo consigo mismo, de observación minuciosa por fuera y por
dentro.