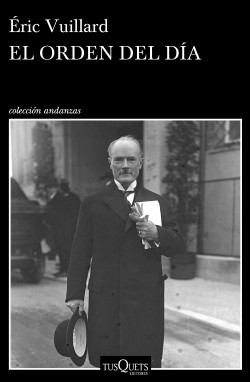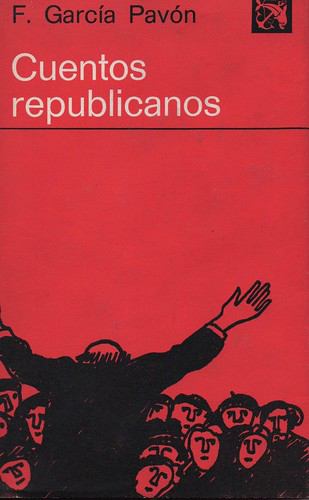
Este 2019 que agoniza se ha celebrado el centenario
del nacimiento de Francisco García Pavón. El escritor, muy popular en los años 60 y
70 por su personaje Plinio, detective patrio que inauguró el género policiaco
en España, cayó pronto en el olvido oficial y, en menor medida, colectivo. El centenario
apenas si lo ha removido un poco: diversos homenajes de poco impacto, esmerados
estudios y una reedición poco manejable (de las que se usan para decorar
estanterías y no para leer) de su obra. Por mi parte, pensé en dejar mi grano
de arena en la llanura, pero al final me decidí por un homenaje privado
releyendo parte de su obra.
Cuentos
republicanos es el único
de sus volúmenes de cuentos reeditado de manera independiente, quizá por el
anzuelo del título para los nostálgicos. Más que Los liberales y qué decir de Los
nacionales. Hubiera sido una grandísima idea reeditarlos junto a Los cuentos de mamá, para tener la
tetralogía de oro del Proust manchego por separado, nada de obras
completas.
En torno a García Pavón se forjó la fama de mi
ciudad (que la mayoría llamamos aún “pueblo” a pesar de sus 36.000 almas y no
sin motivo), como “Atenas de La Mancha”. Esta etiqueta periodística oscila
entre el rendido tributo y la sorna, pero sigue vendiendo, aunque de esa
realidad quede una sombra desvaída. Eladio Cabañero y Félix Grande, Premio
Nacional de Poesía ambos, Premio Nacional de Ensayo el segundo, además, junto a
una nutrida cohorte de figuras menores, colocaron a la literatura en un
pedestal. Ahí sigue, a pesar de todo, junto a la pintura, actividades que se
respetan en Tomelloso y se practican, aunque los que las ignoren sean legión. Un panorama extraño, esquizoide, que disfruto y sufro a la vez.
La lectura de García Pavón es un aliciente para el
manchego, porque contiene como un pedazo de ámbar el fósil de un mundo
desaparecido. En todas sus facetas sensoriales y sentimentales. Pero, ¿tendrá el mismo interés para un lector ajeno? En mi
opinión, contiene alicientes para hacerlo. A cualquiera asombrará la
maestría de García Pavón, que no solo narra: captura, ahonda y su prosa tiene
una fuerza arrolladora, de recuerdo materializado, de reminiscencia. Se le
compara con Proust, un Proust costumbrista, añádase y no es descabellado.
Cuentos
republicanos fue publicado
en 1961. A principios de los 80 dejó de reimprimirse y en 2009 la editorial Menoscuarto lo reeditó con prólogo de su hija, la también escritora Sonia
García Soubriet. En casa tengo la última edición de Destino de 1981 (la misma que he utilizado para ilustrar este post), que compré
siendo un lector bisoño. Resultará extraño, que un adolescente de litrona y
cigarro, con apego al punk, se sintiera atrapado por estos cuentos. Pero lo
confieso, dejaron en mí honda huella. Me han perseguido, siempre, en mi manera
de escribir. Confesional, intimista, yo soy ese niño que protagoniza las
historias de García Pavón, queda prendido del mundo y lo sorbe con los ojos.
Es un libro de cuentos con conectores. Se mueven dentro de
la infancia y primera adolescencia del autor, nacido en 1919, que coincidió con
el advenimiento de la II República. De ahí el título. La cuestión republicana
se deja caer, salpica con inocencia pero sutil intención casi todos los
cuentos. Tras esta relectura, no sería descabellado ver algo de novela en Cuentos republicanos, una novela hecha
fragmentos, impresiones, fogonazos de un mundo que se descubre a la vez que se
transforma. Hay una intención de dejar constancia, donde se despliega el
interior, el yo profundo. García Pavón lo cuenta muy bien cuando afirma:
Casi todos mis libros de relatos son reviviscencias, fijaciones de mi biografía matizadas por los años y la nostalgia del tiempo perdido (…) Son cuadros biográficos que reflejan las guías más esenciales de mi ser y mi existencia.
Hay
algo de arcadia, de edad de oro. De lugar acogedor en el que hallar consuelo.
Idealiza Pavón la infancia, el tiempo perdido. Con sensibilidad, ternura, humor
adobado. Sátira. Con la herramienta de un lenguaje brioso, imaginativo, que se
alimenta del léxico local y lo potencia, logra reconstruir un tiempo suyo,
personal, pero que es de todos los que tenemos raíz y semilla campesina. Lo
resguarda de la intemperie de los años, de los peros a una existencia en el
límite de la subsistencia, empantanada en la intolerancia y la crueldad.
Mutilada más tarde por el éxodo rural y la mecanización. Aquel Tomelloso se
perdió y puede que nunca existiera tal y
como Pavón lo cuenta, puede que sea un Tomelloso paralelo, bruñido, quitada la
herrumbre, brillante a la luz de su sensibilidad y talento narrativo.
 |
| Detalle de "Niños en un rastrojo", del también tomellosero Antonio López Torres (Fuente: https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/centenario-quijote/abci-pintor-broto-tierra-201703272132_noticia.html) |
La obertura es una misa, un huerto de caras tristísimas, la mirada de un niño. El bautizo que le sigue muestra el papel de la religión en el devenir campesino, reminiscencias, fogonazos donde se cuela la concupiscencia, un erotismo de culos unánimes bajo la seda. Como la edad del descreimiento ni siquiera se divisa, solo hay sitio para la ingenuidad y la ternura. Yo imagino, viendo que Pavón enfocó su talento a estos años de formación, que el cinismo del adulto resabiado no le interesó nunca como materia de ensoñación. Incluso Plinio, el Plinio de las últimas novelas, crepuscular, de vuelta de todo, no deja de ser un niño que mira el mundo cambiante con el mismo asombro. Aunque no el asombro de cómo son las cosas, de la primera vez, sino del cambio, de cómo serán a partir de ahora. Y el cambio casi nunca gusta, por eso Pavón lo alejó de lo que en su obra autobiográfica debía perdurar, ¿por qué no escribió relatos sobre Madrid, sus tiempos como editor y profesor universitario?
Hay
un cuento, El jamón, de una exquisita
sencillez. La historia, una visita de cortesía entre dos amigos deriva en un
delirio gastronómico. El sentido de acogimiento, en tiempos de escasez, era de
ese cariz. Llenar la barriga. Y García Pavón le imprime un detalle, tal acierto
descriptivo, que al lector se le hace la boca agua.
La
descripción a veces da un aire de atemporalidad, como en La muerte del
novelista, alusión al republicano Blasco Ibáñez. Todo tenía allí cara de tarde intemporal, de tarde sin reloj, de sueño
de sueños. El tiempo detenido, paralizado, convertido en una pieza
polidimensional. Esa es la virtud de estos cuentos. El colegio y la impronta
republicana, ocupa varios relatos humorísticos, intercalado por la honda
humanidad del hijo de madre.
Hay
dos ejemplos que superan la ensoñación y merecen la categoría de obra maestra.
Lo serán, por mucho tiempo y veces que se lean. Me refiero a Paulina y Gumersindo, la pareja
campesina, cuyo hogar olía a arca con
membrillos pasados, a aceite de oliva, a paisaje soñado. Resulta sublime,
conmovedor. El entierro del ciego es
un despliegue de virtuosismo, ingenio y en ambos sobrevuela la muerte que
entierra lo que la vida trae de bueno y se lo lleva todo.
El
penúltimo cuento es un recuerdo infantil que esconde precariedad, el de la
llegada de las sandías, porque la imagen
de las vacaciones tenía el fresco color de las sandías y de cuando las aulas olían a flor y a humanidad
caliente. Si se hubiera pintado, lo firmaría Murillo. Nostalgia de la
escasez.
El
final es una alusión al alzamiento, al fin de los tiempos republicanos. Aquel
verano en el que había mucho sofoco, pero
no había sol. Es recomendable continuar con Los liberales y Los
nacionales, que al decir de muchos han envejecido mejor y superan a los republicanos en destreza narrativa. La
vigencia de García Pavón es discutible. Entre sus lectores, algunos pensamos
que tiene elementos para perdurar. Otros, que será olvidado de nuevo cuando
pasen los fastos del homenaje. En cualquier caso, el escritor supo preservar,
idealizándolo, todo un mundo. Ya es suficiente mérito para ganarle unos pasos a
la muerte.