
Lázaro
Covadlo nació en Buenos Aires en 1937. A finales de los setenta abandonó su
país por motivos políticos y desde entonces reside en España. En su web hay una
breve autobiografía donde nos detalla sus referentes literarios, explica sus
orígenes judeo-rusos y narra (por desgracia sin entrar en muchos detalles) parte
de su rocambolesca existencia: se escapó de casa con quince años, vagabundeó
por varios países, vivió en un Kibutz en Israel e incluso ingresó en una secta,
de la que nos cuenta: “lo más nefasto de todo era que
además de sórdido, el ambiente que se respiraba resultaba muy aburrido. Si algo
me quedó de todo ello, es que actualmente puedo presumir de conocer la génesis
de la locura.” Cuando me topo con literatura que no es de género,
siempre quiero saber todo lo posible sobre su autor; así, es como si pudiera
acceder a los entresijos de lo escrito, casi, casi ponerme en su lugar y de
este viaje resulta una experiencia literaria que se disfruta el doble.
Nadie
desaparece del todo es
una compilación que incluye los libros de relatos Agujeros negros (1997) y Animalitos
de Dios (2000), junto a otros no publicados en libro. Además del género
corto, Covadlo ha publicado novela, entre las que destaca Criaturas de la noche (Acantilado), premio Café Gijón de 2004 y Las salvajes muchachas del partido (Candaya,
2009), donde conviven personajes reales y de ficción, en un marco histórico que
abarca buena parte de la primera mitad del siglo XX.
Lázaro
Covadlo podría pasar por ese híbrido imposible que es el “argeñol”: maneja la
ironía y el absurdo por igual. Con una precisión quirúrgica, combina lo
explícito con lo sutil; un lenguaje en general frío, cortante, pero sin
renunciar a la hemorragia, según toque. Una
gran imaginación es el fermento de todos sus relatos. Covadlo construye para el
lector un mundo poblado de extrañas referencias donde se cuela, casi desborda,
lo inverosímil. Por sus relatos vagan personajes extravagantes, un poco locos,
por los que uno llega a sentir cierta compasión. Hay a veces, sin embargo, un oscuro sentido del
humor.
Son
cuentos con una estructura bastante clásica, a pesar de todo. Ese
contraste entre el irracionalismo del tema y la estructura bien articulada (y por
tanto bien pensada) es marca Covadlo. En cuanto a los finales, cumplen a
rajatabla esa máxima atribuida a Cortázar: “el cuento gana por KO, la novela
por puntos”. Lo que ocurre es que uno es como los boxeadores curtidos, que se
las sabe todas, y lo ve venir. El golpe final de Covadlo es certero, va directo
al mentón, derribará a los novatos, pero no ha conseguido que bese la lona. No
me ha llevado a la inconsciencia. Esto no desmerece en nada el combate entero, porque
su imaginación a la que no pone cortapisas, en definitiva, la combinación de
sus golpes, me han hecho disfrutar y han poblado (alimentado) mis pesadillas
durante días. Entretener, perturbar, hacer pensar, todo eso consigue Nadie desaparece del todo.
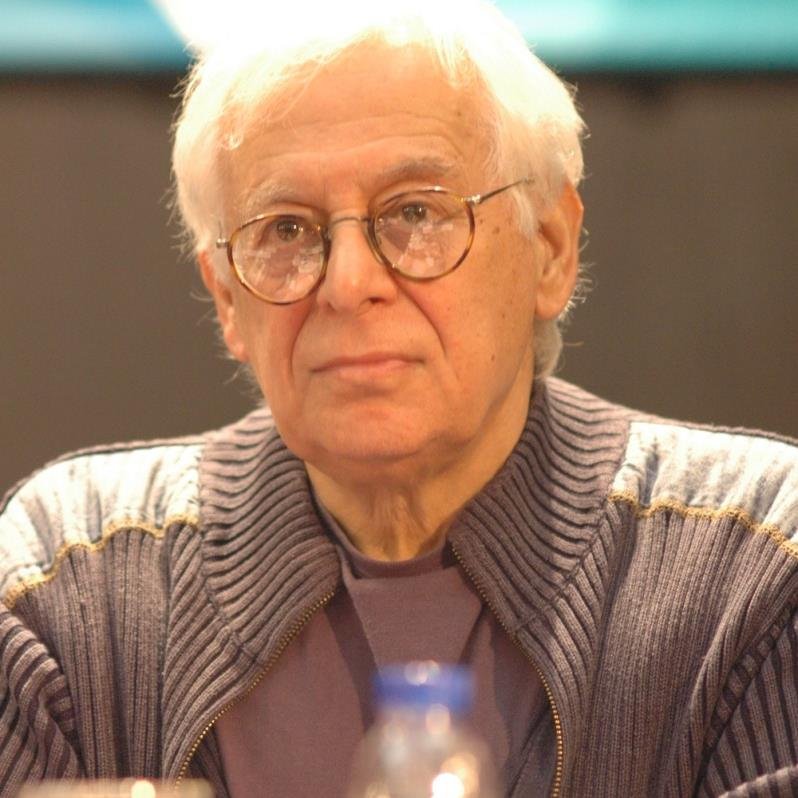
La
experiencia del autor en una secta se cuela en el relato “Herren Krisna, Fisher
Kampf, Golden Ravioli”: desborda ironía, es truculento, una fábula sobre el
totalitarismo. “Nadie desaparece del todo”, en el que a un hombre le son
amputadas progresivamente varias partes de su cuerpo, bajo la tutela de una
inquietante corporación capitalista, deja un regusto kafkiano en boca y es de
esos relatos que tolera un buen debate en torno a su simbolismo o implicaciones
filosóficas, por eso lo considero una buena muestra de lo que el lector puede
encontrar en Covadlo.
El
recuerdo de la dictadura y la violencia política está también muy presente, así, “Llovían cuerpos desnudos” es un relato que habla del trauma y la culpa;
“Colorado” mezcla fantasía y experiencia, su final es un prodigio de ingenio,
profundo y hermoso. En “Acero inoxidable” la ironía alcanza su paroxismo en ese
historiador obsesivo que registra hasta el más mínimo de sus gestos con pretensiones
científicas y al arrastrar a su mujer, se lleva un buen escarmiento.
Las
mayores críticas que se hacen a los libros de relatos tienen que ver con su
falta de homogeneidad. No es el caso que nos ocupa, porque el peculiar estilo de
Covadlo hace de pegamento y ya desde el tercer cuento uno sabe a lo qué
atenerse; de hecho, lo he leído con cierta continuidad, como cualquier novela (algo poco habitual en el género). En cuanto a los cuentos no publicados hasta ahora en un libro, me
pregunto si es una decisión del propio autor o del editor. Creo que no están a
la altura del resto: “Callejón sin salida” no he podido acabarlo. La
combinación de humor, absurdo y crudeza que ha caracterizado los relatos
anteriores se me ha agriado. En cuanto a “Estampida”, recurre a la fórmula de
“Nadie desaparece del todo” y por tanto el efecto conseguido es menos potente,
porque es casi aplastado por su previsibilidad.
En
conjunto, son relatos que provocan cierta adicción, y no me resisto a incluir
una de las acepciones de la RAE al respecto: “dependencia de sustancias o
actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico”. Covadlo juega al
desequilibrio, siembra dudas, inquietud, rompe la cadena de la lógica y la
recompone después. Sume al lector en un estado de euforia, ansiedad y por
último dependencia.
**Este
libro llegó a mis manos gracias a la generosidad de Pepa Cruz, a la que doy las
gracias y mando un saludo desde el llano manchego.



