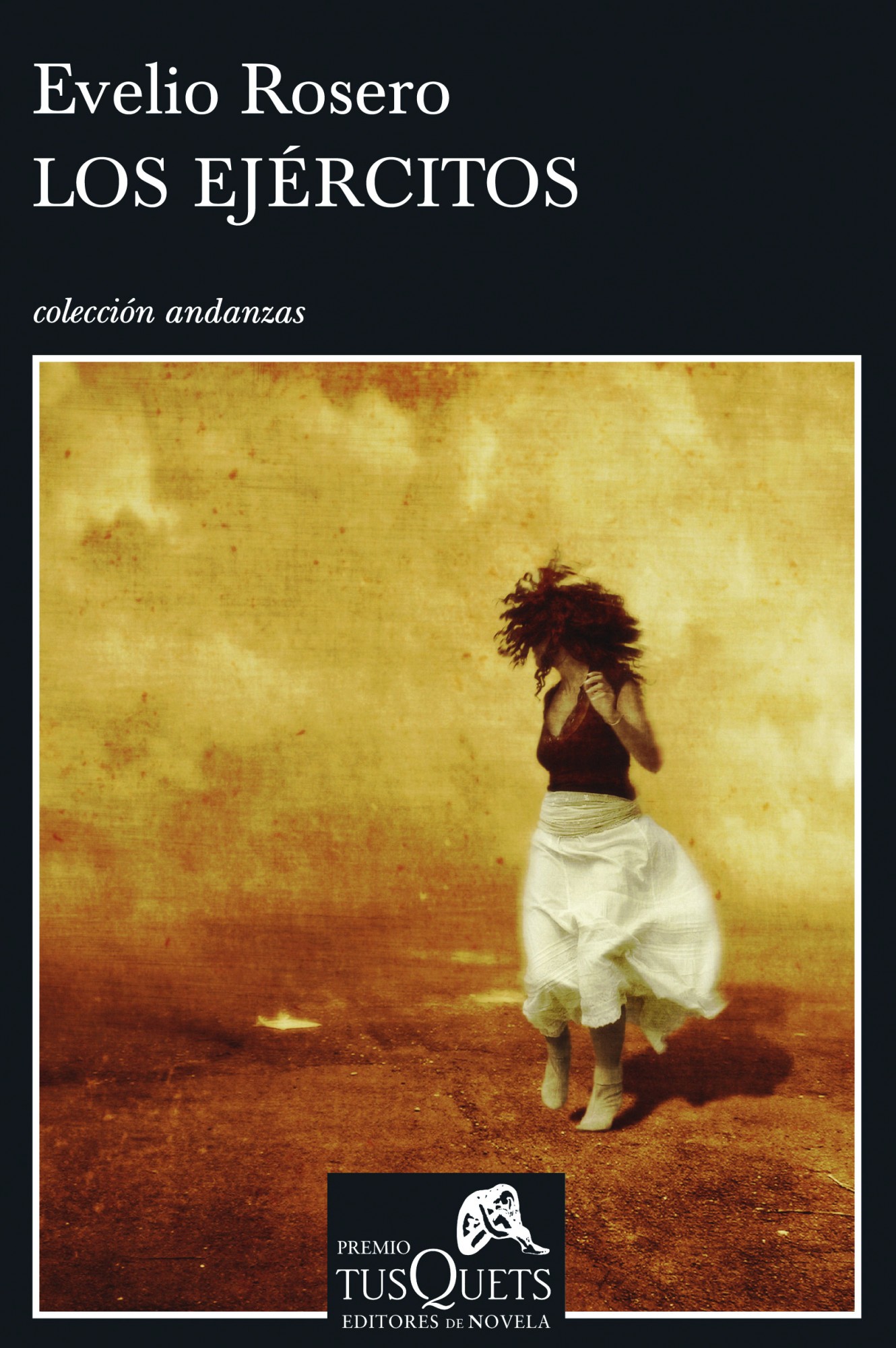El
mundo del relato corto en realidad es galaxia, universo si se quiere. Así que cuando leo sobre talleres literarios, me parece
que el profesor debe verse en serios aprietos y al final tendrá que acotar. No vas a decir a tus alumnos que vale todo, pero como
lector, me cuesta encontrar semejanzas entre, por ejemplo, Ignacio Aldecoa y Lydia
Davis. Quitando la extensión, claro, el cerco de palabras (¿diez?, ¿diez mil?). Bien, con
estas líneas no pretendía pontificar, tan solo introducir el libro de Ezequías Blanco. Un libro de relatos o
cuentos, mejor dicho, porque algunos títulos tienen ese sabor añejo. Un tanto
alejado de otros autores que en la actualidad copan el género en España, no
encajaría este libro en, por ejemplo, Páginas de Espuma.
He
entrado en Solo hay una clase de monos que estornudan con pase VIP, me lo
proporcionó Juan Carlos Galán, que con su sapiencia habitual se hace cargo del
prólogo. Quizá es un orgullo un tanto infantil decir: conozco al prologuista.
Yo soy un átomo, invisible, pero necesario: leo y comparto. Sin este entramado,
que forman otros millones como yo, se acaba el mundo.
El
libro está editado con gran calidad por Huerga y Fierro
y se compone de 19 historias de brevedad variable. Por los relatos de Ezequías Blanco figuran
personajes estrafalarios. Su ubicación es
imprecisa, pero se mueven entre lo rural y lo urbano, entre el mundo tradicional y la modernidad incipiente.
Conozco ese ambiente, porque lo he vivido. En mi infancia de los
ochenta, en un pueblo con aspiraciones urbanas, había calles de tierra, oficios
antiguos entonando el canto del cisne, excéntricos y locos fuera del alcance de
los servicios sociales y en definitiva, quedaba todavía rastro del mundo rural
arcaico, al que se iba solapando (y destruyendo) la modernidad
globalizadora. Así, los relatos de Solo
hay una clase de monos que estornudan tienen protagonistas de nombres
imposibles (mi favorito, con diferencia, Acacio), a los que les suceden todo
tipo de sucesos hilarantes, a veces, surrealistas, otros. El léxico, ya lo dice
Juan Carlos en su prólogo, es rico, variado, con esa impronta extinta que en los pueblos manejamos
aún, como herencia inmaterial.
Las
historias se desarrollan con requiebros. De lo lírico a lo escatológico. De lo
profundo a lo banal. Hay costumbrismo y también tremendismo. Otro “ismo”:
realismo, pero con espacio para lo fantástico (o fantasmagórico). Humor,
retranca que roza la mala leche, pero con una mirada no exenta de compasión hacia
personajes solitarios, locos, débiles, pobres, siempre nadando en los márgenes. Si se
suma todo, al final, que es cuando se aprecia el bouquet de un libro, tenemos
un título notable. No apto para todos los gustos, claro, habrá quien se sienta
desconcertado por las tramas ligeras que Ezequías intercala con otras de más
calado reflexivo. Es muy gracioso el Cristo atrapado entre
todo el material de almacén de un instituto, clamando para que lo liberen de
aquella cruz (y de la burocracia). Lo es menos el final de Aniano, vendedor de zapatillas de segunda
mano. El título da a entender una historia humorística, pero es una pista
falsa. Lo mismo ocurre con La romería de
los cabrones. Ya se lo olían las
cotorras es otro despliegue de ocurrencias, con lirismo de alto nivel entreverado.
En
definitiva, un libro de relatos con personalidad, el sello propio que imprime
Ezequías Blanco escribiendo en deliciosa anarquía.
Enlace a la editorial, pinchando aquí.