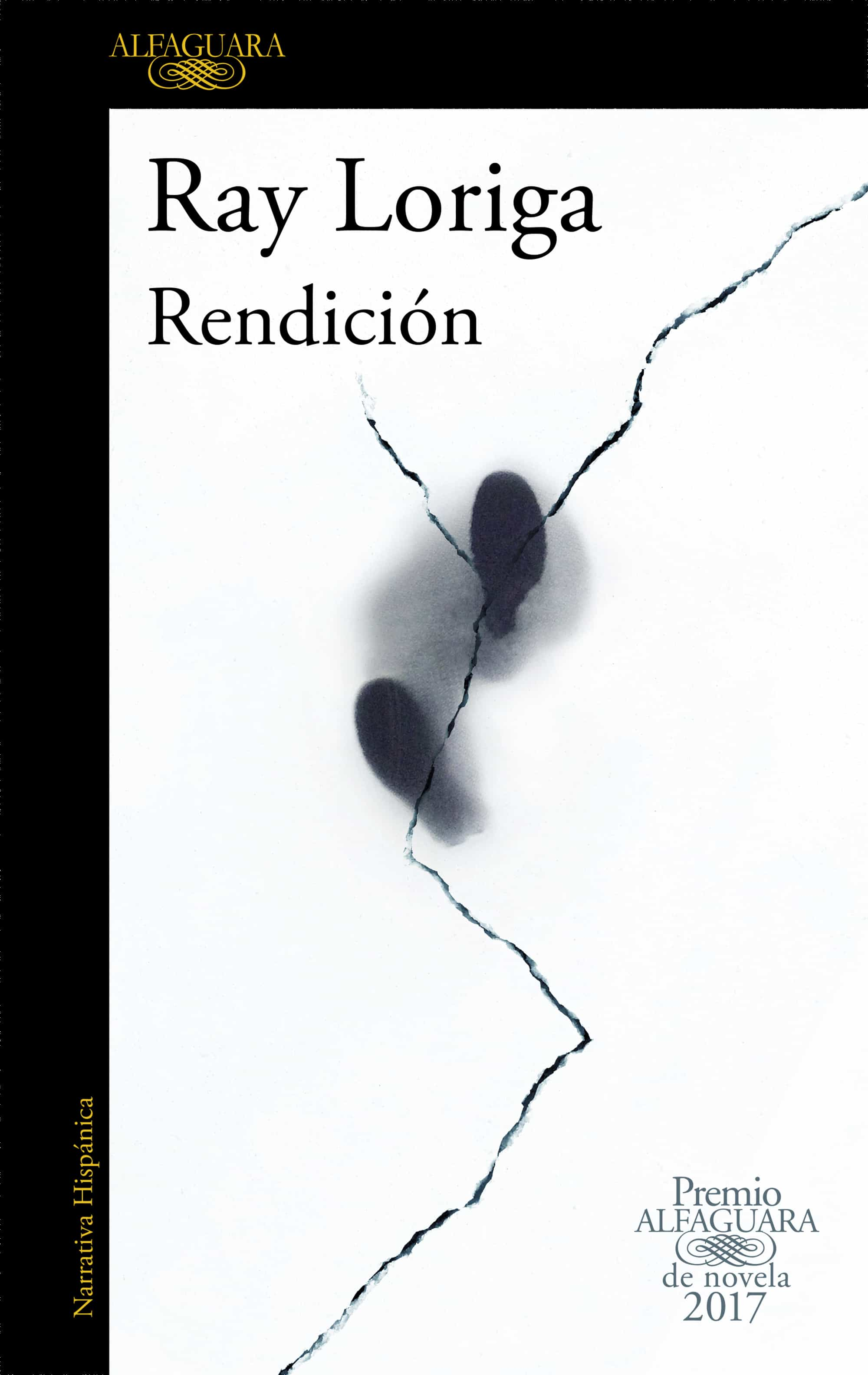
Me
sorprendió ver a Ray Loriga en Página 2. Mucho más que hubiera ganado el Premio
Alfaguara. Rendición, cuyo título
original era Victoria puede hacer
alusión a, primero, los 160.000 euros de la bolsa y luego, a la renuncia de
cierta corriente estética que hacía de Ray Loriga el escritor beat patrio por
antonomasia. Hay poca cosa en Rendición del
autor de Héroes y Trífero, del “escritor más moderno de
España”, entiendo que es lógico porque los años pasan y el ardor juvenil se
apaga, a veces para bien. En la entrevista lo vi inseguro, trabado, encogido en el asiento (luego en Youtube, entrevistado por Buenafuente parecía más en su salsa). Nada que
ver con aquel escritor de la generación Kronen de Rayban, tupé, anillos con
calaveras y tatuajes ante el que se rendían las jovencitas, aunque el atrezo
sigue siendo el mismo, no lo es la percha. Pero este rollo no es para decir que no me ha gustado Rendición, al contrario. Lo único que, quitando frases
lapidarias marca de la casa como “se obedece porque conviene y se duda porque
se piensa”, no parece una novela de Ray Loriga. Al final voy a ser de esos aficionados
que, como en la música, siempre quieren de su artista más de lo mismo, hasta la
extenuación y tampoco es eso.
Vamos
con Rendición. Ha sido descrita como
alegoría, distopía orweliana con tintes kafkianos y cosas similares. Está
escrita en primera persona, en un estilo conversacional y este es su gran
acierto para mí. La prosa es cristalina, muy sencilla, puede parecer un poco
simple pero tiene su efecto. Engancha. Seduce. Fluye. Cada frase está engarzada
y engrasada de tal manera que las páginas vuelan. A esto se le llama ritmo, y a
mí, como escritor aficionado me impresiona. Y es que ojo, uno no engulle Rendición porque haya una trama frenética o al final de cada capítulo se deje aleteando una intriga y todos esos trucos
del oficio que despiertan la gula del que lee. Es mérito exclusivo del narrador
y por tanto, de Ray Loriga. Otro acierto de la
primera persona en este tipo de novelas, es que el lector se siente
tan desorientado y perdido como el narrador. Nada se le explica, más que a
través de los ojos del que cuenta. Y puede ser como dice, o no. Nunca cede la
duda.
El protagonista es un hombre que vive en el campo con su mujer, un advenedizo, en realidad. Porque resulta que primero fue jornalero, luego capataz y más tarde, al enviudar la jefa, se hizo dueño del cortijo. Su simplicidad y conformismo es lo que nos ofrece Ray. Hay una guerra lejana de la
que no se dan detalles y ante la inminencia de la llegada del enemigo, el
narrador, junto con su esposa y un niño sordo al que han encontrado vagando desorientado y del que
no saben nada más, emprenden la huida hacia un refugio preparado por el gobierno
(¿qué gobierno? No se precisa tampoco), la ciudad transparente.
| Ray Loriga: "las redes sociales mejoran la pesadilla de Orwell. Somos delatores de nosotros mismos" (foto: RTVE.ES) |
Aquí se
puede hacer un corte absoluto en la novela, que cambia y nos sumerge en la
descripción de una ciudad insólita, donde todo está ordenado, es higiénico e inoloro, la felicidad
fluye sin cortapisas, quizá por efecto de alguna droga y desaparece la noción de lo privado. Las paredes son de
cristal y por tanto, todo el mundo sabe todo del otro y se exhibe sin pudor.
Se dice que Ray Loriga ha querido hacer una alegoría sobre nuestra sociedad
actual, donde el ciudadano ha renunciado a su privacidad voluntariamente. No ha
hecho falta una policía del pensamiento ni un gobierno totalitario; al
contrario, ha sucedido en democracia y en el seno de la sociedad más igualitaria
de la historia. Una fábula, por cierto, en la que los ciudadanos aprovechan
su propia mierda como fuente de energía. No digo nada.
Pero,
¿qué pasa con las personas que no encajan en este modelo de felicidad impuesta? Pues a ello
se enfrenta el narrador, hasta su desenlace, vertiginoso, pero quizá el punto
más flaco de la novela. Otra pregunta que creo plantea Rendición es hasta qué punto para lograr esa felicidad artificiosa
estamos dispuestos a renunciar, ya no a nuestra intimidad, sino a nuestra
idiosincrasia, a todo el equipaje que nos define como humanos y se llama vida,
que incluye ira, frustración, tristeza, melancolía, todas cosas detestables pero que
en el fondo nos equilibran y si están en nuestra maleta emocional es porque la
evolución las ha requerido alguna vez para sobrevivir. Todo
para lograr un bienestar perpetuo, un aparte hedonista, sin quebrantos, un
“mundo feliz” como el que se vive en la ciudad transparente, donde hasta se ha
logrado eliminar el olor corporal.
Así
que aceptamos Rendición como un artefacto
muy digno de Ray Loriga. Da gusto tenerlo de vuelta, aunque cambiado. Es una
buena excusa, además, para releer Trífero o Tokyo ya no nos
quiere. Yo lo he hecho este verano. Y tirando de otro hilo —el de la novela
distópica— llegué a J. G. Ballard,
autor conocido entre los amantes de la serie B como inspirador de la película Crash de David Cronenberg. No es mala
idea acercarse a títulos como La sequía,
Rascacielos y La isla de
cemento para conocer las fuentes de las que ha bebido Ray Loriga (no tanto
el citado Orwell) aunque casi toda su obra está descatalogada y haya que tirar de
biblioteca. Por si acaso, lanzo el guante.

