
La
literatura es como un gran restaurante temático. En su carta, hay espacio para
todos los sabores del mundo. Y cada lector elabora su menú según sus gustos o
necesidades, que no siempre coinciden. Me ha salido esta metáfora gastronómica,
como es lógico, después de diez días largos de cenas, comidas, meriendas, cañas
y lo que queda hoy. Bueno, pues en mi menú habitual no suele entrar la novela negra, salvo
alguna excepción. Los géneros se me repiten un poco, por previsibles. Me tienen
que ofrecer algo más y si es así, no dejo ni las migas del plato.
La novela negra es un fenómeno editorial global. La etiqueta
vende y sus ingredientes básicos, a saber: un crimen, una investigación
detectivesca donde abundan las pistas falsas y los callejones sin salida, su
buena dosis de intriga, otro tanto de erotismo, un personaje principal
carismático y voltereta al final,
dejan al lector mojando sopas.
Según
he leído las primeras novelas policíacas fueron las de Edgard Allan Poe, Arthur
Conan Doyle, Ágata Christie y George Simenon. Son historias que proponen un
acertijo intelectual, los buenos son muy buenos, además de incorruptibles. Son
novelas impregnadas de cierta frialdad analítica. Pero después del chasco de la
Gran Depresión, aparece en EEUU una novela policíaca diferente, llena de tipos
duros y canallas, donde se bucea en los bajos fondos y se destapan las
inmundicias de una sociedad podrida. Este género, denominado hard-boiled, que desarrollaron
escritores como Dashiell Hammet o Raymond Chandler, es el negro propiamente
dicho y parece ser que fue el que echó raíces en España en los setenta. No era
para menos, puesto que nuestro país pasó por una época de cambios en todos los
niveles, no solo en lo político. El escenario de la novela negra permitía sacar
de las cloacas a la verdadera España.
A la
hora de buscar un tema para el programa de fomento de la lectura del Ministerio
de Educación y Cultura, un compañero y yo nos decidimos por rastrear esos orígenes del
género en nuestro país. Y después de leer, preguntar y pensar, hemos escogido tres títulos fundacionales. Uno de ellos, por sacar pecho, se creó y transcurre
en el mismo solar donde nací, crecí, me multipliqué y la mayoría del tiempo,
vegeto. Fue una vía, la de una novela policíaca cerebral, a lo Conan Doyle,
pero con tradición castellana, cervantina en su ejecución, local y universal a
la vez, rural en todo su sentido (no en el actual, donde el campo es un lugar siniestro,
enloquecedor, que propele al crimen), que quedó en parte abortada y fue comida
por otra más urbana, nihilista y menos amable, donde hay una visión crítica,
una radiografía a la sociedad del momento para mostrar sus entresijos.
Os
invito a leer y comentar estas tres novelas fundacionales del género en España,
la distancia impide compartir después un café, pero como si lo fuera.

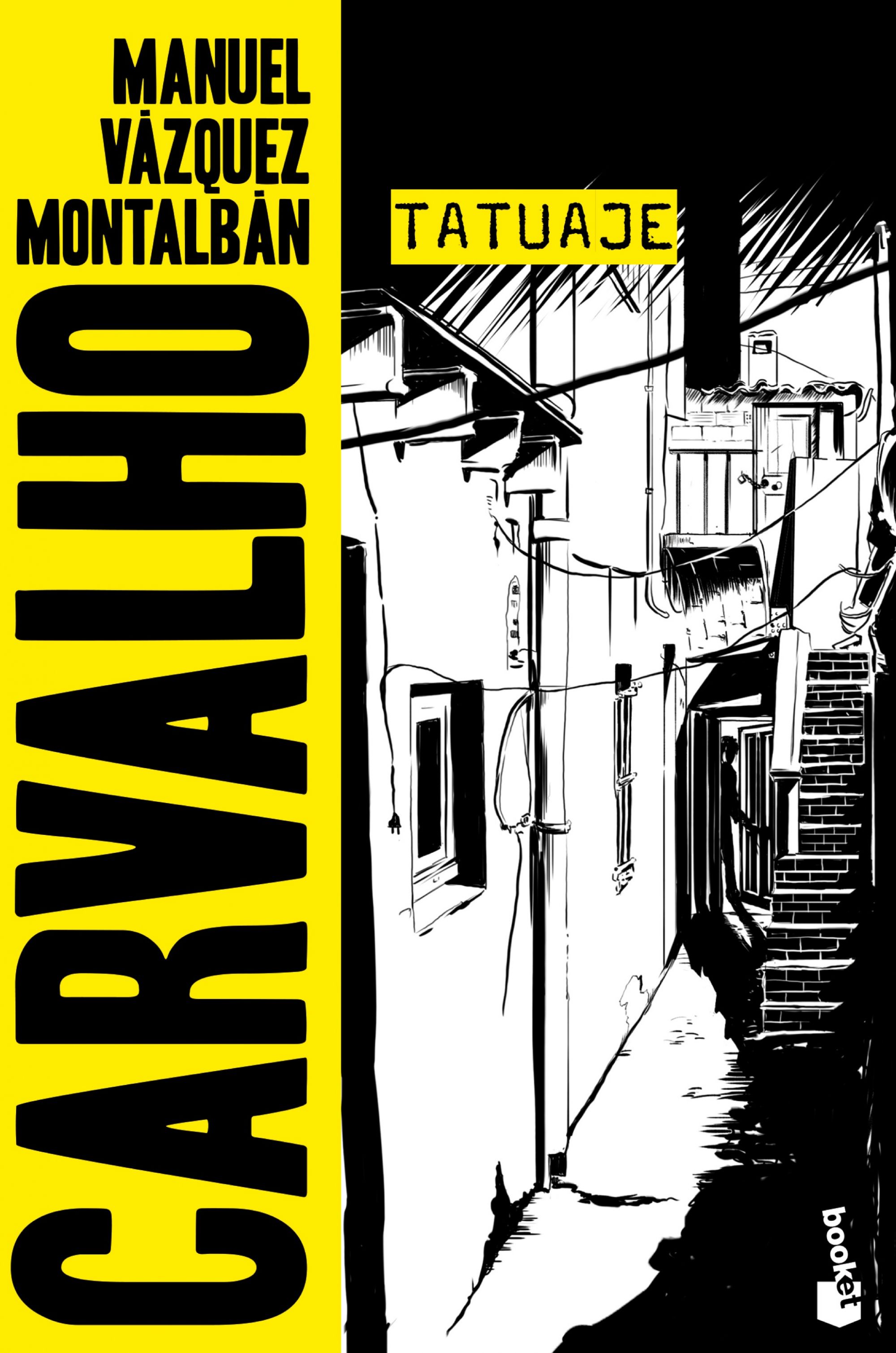

Precisamente
mi última lectura ha estado relacionada con el tema y sigo con ello, porque ya
he empezado el libro de García Pavón y tengo el nuevo de Zanón en la mesita.
Pero quería concluir este post con La Carcoma, de Daniel Fopiani, Premio Valencia Nova 2017. Una
novela de género, pero con ese aliño que lo potencia y convierte en algo más.
La
historia comienza cuando un escritor inmerso en una severa crisis creativa recala
en un pueblo de la sierra gaditana, La Carcoma, en busca de la soledad y
tranquilidad necesaria para acabar su libro. Lo que encuentra, en cambio, es la
hostilidad de una gente que abomina de los forasteros (en sintonía con la reciente
“turismofobia”) y unas misteriosas marcas que aparecen en la cabaña, desde el
número 12 y hacia atrás. Con este planteamiento, se sucede un thriller donde
Fopiani mezcla diversos géneros:
Hay una incursión al terreno de lo
sobrenatural, porque la naturaleza de los números es cuanto menos ambigua.
Hay
novela negra, como no, cuando un guardia civil con un particular defecto en el
habla se hace con las riendas del caso. El hecho de que el guardia civil
infunda algo de compasión en el lector ya retuerce un poco al típico antihéroe
de estas novelas, que aunque suele tener, digamos, un pasado difícil, diversos
traumas, no suele ser ridiculizado.
Para acabar, Fopiani añade localismos (el
habla gaditana del mecánico, la tostada de sobrasada, el chiringuito de la
playa donde comienza todo) y remata así el adobo de una historia que tiene la
virtud de enganchar, dejar en tensión y sorprender al lector.
Fopiani dosifica bien
la intriga, crea callejones sin salida, sorprende, maneja a la perfección las
convenciones del género y añade algo más. Quizá la visión de un lugar rural y
remoto, con sus habitantes reservados y huraños, donde las ofensas se guardan
y no se olvidan, sea un tópico urbanita. También entronca con esa España negra
que siempre es rural, la resolución del crimen de Diana Quer hace pocas horas añade
más leña a este fuego. En cualquier caso, les recomiendo un paseo por La Carcoma, con precaución
porque por allí pulula una fauna variopinta. Y seguir a Fopiani (nacido en
1990) en su nueva faceta de novelista.
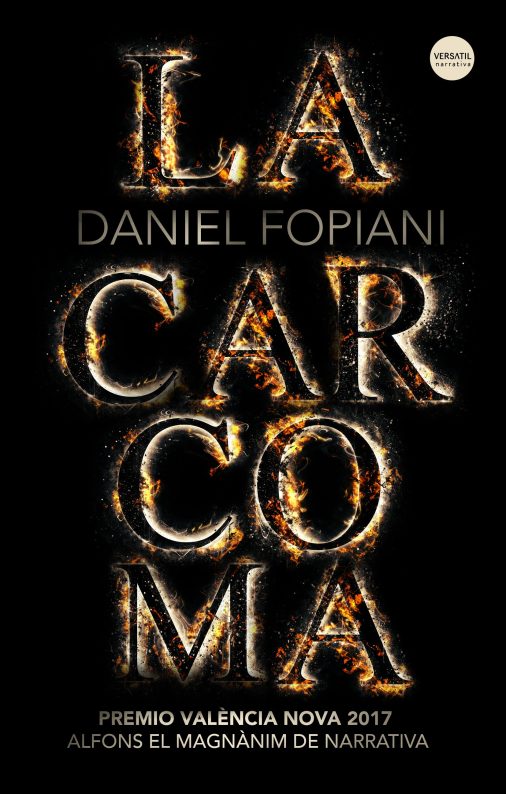
Aparte,
entre estas y otras cosas en 2018 voy a tener que levantar el pie, dejando
bastante de lado lectura y escritura. Haré una actualización mensual de la
llanura, por no perder el ritmo ni los amigos que he hecho en dos años, al menos y con suerte hasta julio. Luego, ya
veremos.
Feliz entrada
de año.
