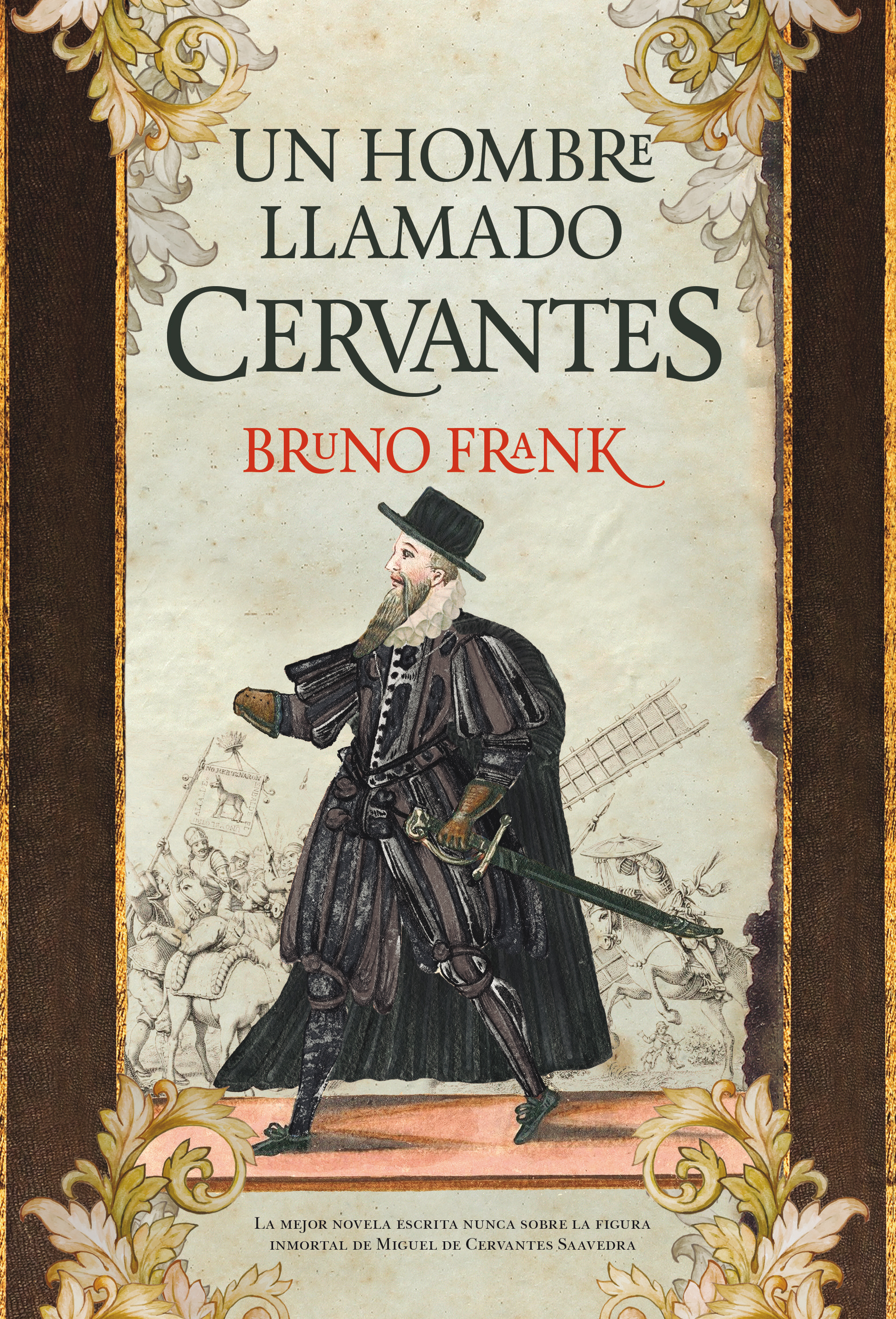Mientras preparo la temporada lectora-estival os dejo una locura de relato playero, premiado en el Certamen Literario Internacional Gran Hotel Puente Colgante-Rotary Club de Portugalete el pasado mes de abril (foto: 20minutos.es)
Acodado en la mesa, Adrián contempla a sus hijos escarbando en el plato de arroz. Apura la segunda cerveza y busca con los ojos a la camarera rubia con el tatuaje de letras chinas en el antebrazo. Puede divisarla al otro lado del comedor, la falda de cintura alta de color azul y aunque delgada, bajo la blusa a rayas rojas se adivinan unos pechos generosos.
Acodado en la mesa, Adrián contempla a sus hijos escarbando en el plato de arroz. Apura la segunda cerveza y busca con los ojos a la camarera rubia con el tatuaje de letras chinas en el antebrazo. Puede divisarla al otro lado del comedor, la falda de cintura alta de color azul y aunque delgada, bajo la blusa a rayas rojas se adivinan unos pechos generosos.
Le
ocurre siempre que va a la playa. El cuerpo femenino expuesto a la despiadada
luz solar, tanta desnudez premeditada y directa, sin veladuras, le deprime.
Tumbado en la hamaca, contempla a las mujeres que se interponen en su campo
visual con enfermizo detenimiento: el cabello mojado, de apariencia correosa,
adherido al cráneo; la piel achicharrada en los hombros, los lunares y manchas con
formas caprichosas; los depósitos de grasa bajo la piel y las ramblas
blanquecinas de estrías. En definitiva, la ruina del cuerpo humano, su
morbidez, la lozanía tan efímera, casi un suspiro y la larga curva de
decrepitud, peor o mejor disimulada. Adrián no repara en su propia devastación,
porque como el naturalista que recorre la selva y cataloga insectos y especies
raras de plantas, se excluye de su estudio.
Al
mismo tiempo, como una balanza que se inclina hacia un lado u otro, la mujer
vestida se revalorizaba a sus ojos y la misma señora que al salir del agua le
hace volver la vista como si se hallara frente a la Gorgona, le excita en
pantalones cortos, con los labios pintados y una blusa vaporosa desabotonada exhibiendo
el escote moreno, que antes rechazara en toda su amplitud.
Por
fin la camarera rubia pasa a su lado. Adrián le hace un gesto con la mano para
que se aproxime. La muchacha se para en jarras delante de la mesa y anota la
tercera cerveza y se inclina levemente para dejarle la factura con el número de
habitación, que Adrián le recuerda mirándola de arriba a abajo, mientras se recrea
en las gotitas de sudor que afloran sobre sus labios y la porción de sujetador
que asoma a través de la camisa al agacharse. Firma con aire indolente y
recrimina a sus hijos que se hayan vuelto a dejar casi toda la comida en el
plato, luego se vuelve para sonreír a la camarera y palparla con los ojos por
última vez, pero ésta, para su decepción, ya se ha ido.
***
Tiene
dieciséis años, aunque aparenta más. Se mueve por el comedor con la barbilla en
un ángulo de noventa grados exactos respecto a su tronco, mirando de frente
como la quilla de un barco. Lo hace despacio, como si anduviera sobre una
pasarela y todos los flashes estuvieran pendientes de sus movimientos. Princesa
de extrarradio, se convierte en sapo si abre la boca, por donde escapa su
condición de niña criada casi en la calle, entre tertulias de peluquería,
reality shows, peleas a gritos con su madre, a la que ya domina y muchas horas
de botellón y discoteca de polígono. Tiene algo de acné, que disimula con un
maquillaje resistente al agua y un piercing
en la lengua. Ha venido con su familia y su novio a pasar una semana de vacaciones,
que se han costeado en régimen de todo incluido, gracias a la venta de dos
plantas de marihuana. Su chico la abraza por detrás, rozándole con sus
pantalones ajustados. Lleva un vistoso tupé, que antes de ayer fue cresta y
mañana será según Cristiano Ronaldo convenga y las cejas perfiladas, como un
fino bordado sobre los ojos. Cultiva el cuerpo en el gimnasio, aunque poca
cosa, press de banca, curl de biceps y mucho batido de proteínas para acabar de
definir.
La
princesa de extrarradio se acaba de cruzar con Adrián en el buffet, que la recorre
de arriba abajo, deslumbrado y desvía la mirada justo a tiempo, porque su
príncipe, alerta, es el típico macho alfa dispuesto a defender a golpes lo que
cree de su propiedad.
Tan
absorto está en aquella delicada pieza de porcelana de todo a cien, poco mayor
que sus hijos, que no advierte la presencia de una mujer solitaria, nota
discordante en aquel hotel familiar, pero no insólita en los tiempos que
corren. Delgada a fuerza de grandes sacrificios, Soledad mastica su pescado a
la plancha contando el número de veces. Tiene cuarenta y tres años. ¿Por qué
viaja sola? Es difícil saberlo. En el hotel los camareros hacen cábalas, sobre
si espera a su marido o si ha habido algún tipo de disputa conyugal durante el
viaje y ella ha decidido quedarse allí contra todo pronóstico. Mejor sola, que
mal acompañada. Los más lanzados prueban a darle conversación cuando se acercan
a recoger los platos, sin pasarse, porque el metre vigila como un Gran Hermano
controlador y planean audaces incursiones a su habitación cuando acaben su
turno.
A
veces estar solo es reconfortante y ayuda a olvidar. Pero otras conduce a la
infelicidad porque el hombre, mal que nos pese, es un animal sociable y uno
debe cuidarse de no convertirse en eremita, que es la forma extrema del
solitario, si quiere que su cordura siga campando por el mundo con cierta
firmeza.
Nuestra
protagonista parece que sufre una soledad no deseada. De hecho, se refugia en
la manada, no ha elegido un hotel solitario en una playa inhóspita, sin más
compañía que las dunas, que cambian de forma caprichosamente con el viento.
Estar rodeada de gente la hace sentir reconfortada y se dedica a escrutar. Quizá,
incluso siente algo de poder entre sus manos. Sabe que la mayor parte de los
hombres de la sala encontraría la manera de desembarazarse de sus esposas o
novias por unas horas y acudir a su llamada si entreabriera un poco sus piernas
incitándoles. Su mesa individual, es su trono de reina en la sombra, de cazadora
agazapada en espera de su presa.
Ahora
fija sus ojos en Adrián, que bebe en calma y anima a sus hijos (otra vez) a acabarse
la comida del plato. Lleva dos días observándole, sabe que está solo, casi
seguro es un padre divorciado. Ha visto como se le van los ojos detrás de las
camareras; quizá tras ella también, quizá ha reparado en su soledad y la
piensa, la intuye, incluso puede que ahora mismo se gire hacia ella, o se
dirija a su mesa y le pregunte la hora o intente algún tipo de conversación
absurda para romper el hielo.
***
Al
salir del comedor, los hijos de Adrián corren a las videoconsolas que hay
colocadas en el hall, junto a una mesa de billar y una máquina de dardos. Él se
acerca a la cafetería. Agita su pacharán con hielo, mientras un noruego de
planta inmensa se coloca a su lado y pide en un correcto inglés un café con
leche.
El
noruego lleva los brazos tatuados por completo. Son temas de la mitología
nórdica, el martillo de Thor restalla y se yergue entre las nubes en su antebrazo
izquierdo. En el derecho, Odín juguetea con sus cuervos, su larga barba se
derrama en tinta verde azulada cubriendo casi toda la piel. Por sus venas corre
sangre vikinga, sin duda. Quizá alguno de sus antepasados saqueó a conciencia monasterios
y aldeas indefensas, cercenando brazos y cabezas con su hacha.
Adrián
se aleja un poco, por miedo a que su presencia pueda despertar al antiguo guerrero
de su sueño genético y el nórdico, solo por diversión, le aplaste el cráneo con
una sola mano. Entonces llegan tres niñas, tres pequeñas niñas rubias, que se
sientan silenciosas en una mesa y su padre se acerca a ellas, sin hacer ningún
aspaviento. Las niñas se comportan con una quietud y hablan con un tono de voz
tan bajo, que Adrián inevitablemente alarga el cuello para contemplar cómo sus
hijos se tiran del pelo y se pelean a gritos disputándose los mandos de la
Playstation y piensa en cómo los descendientes de esos feroces guerreros que
asolaron las costas de Europa durante siglos se han transformado en seres
dóciles, tranquilos, de exquisitos modales y silenciosos.
Adrián
apura su copa y se dirige a donde están sus hijos. Cruza su mirada con una
mujer algo más alta que él, voluminosa pero no gorda, fuerte y bien formada.
Lleva tatuado en la espalda un árbol, del que se retuercen sus innumerables
ramas. Ha sonreído a Adrián al modo nórdico, esto es, con los ojos azules
chisporroteando y no va a dejar de seguirlo con la mirada, siempre que su
marido no la vea, durante todas las vacaciones.
Adrián
tiene suerte, porque dos mujeres siguen sus movimientos. Pero él no deja de
pensar en la princesa. Para colmo, al coger el ascensor para subir a la
habitación, se ha cruzado con ella, que bajaba en bañador. Su cintura esculpida
con perfección, la piel marmórea, sin esquistos, bruñida como una esfera
perfecta; los pezones puntiagudos bajo la camiseta, anudada por encima del
ombligo, le han hecho sudar. Han sido unos segundos, porque sus hijos han
querido pasar antes de dejarla salir y ella ha hecho una mueca de disgusto, sin
bajar la mirada, eso nunca, levantando los brazos para no tocarlos, como si
tuvieran sarna y Adrián le ha sonreído, pero apenas ha recibido un
imperceptible movimiento ascendente de barbilla como respuesta.
Mientras
la puerta del ascensor se cerraba, todavía ha podido contemplarla un poco más. A
Adrián le cuesta reconocerlo, pero le atraen las mujeres jóvenes. Considera
que, como las rosas, que florecen en todo su esplendor por un instante, a la
mujer le sucede lo mismo. Se relame pensando en la muchacha y cuando llega a la
habitación, se olvida de mandar a sus hijos a dormir la siesta y se asoma al
balcón. Recorre la piscina escaneándola, hasta dar con la princesa, que se
sumerge en ese momento en el agua, lentamente, sin bajar la barbilla, como
hacen los hipopótamos.
***
Soledad
juguetea con la nota manuscrita que le ha dejado su camarero habitual, con el
que iba cogiendo cierta confianza: Acabo
mi turno a las seis. Subiré a tu habitación, deja el cartón de “por favor,
arregle la habitación” si te interesa pasar un buen rato. Así, qué
desfachatez. Qué atrevido. Soledad acaba de pintarse las uñas y sopla sobre el
esmalte. Luego busca con la mirada el cartón y le da vueltas: Por favor no molestar, en color rojo. Por favor, arregle la habitación, en
color verde. ¿Por qué no habrá en ámbar, como los semáforos? ¿Dejas que me lo
piense? Una aventurilla le vendría bien, pero no sabe qué hacer. Aunque se
considera una mujer liberada, su educación puritana revive y la atosiga, como
un insoportable Pepito Grillo. En cualquier caso, una vez con el camarero
dentro de la habitación, ¿cómo será? Si el camarero es de los que ha
descubierto y mimetizado su sexualidad con buenas dosis de cine para adultos,
probablemente esperará que se ponga de rodillas, así sin más. Pero ella
preferiría algo de música, poner la habitación en penumbra, ¿dónde habrá unas
velas?
Las
cinco y cuarto. No, las cinco y veinte. Soledad pasea nerviosa, se recorta el
vello del pubis con unas tijerillas y vuelve a ducharse. Luego se pone una
camiseta amplia y se quita las bragas. No, demasiado. Se las vuelve a poner. Se
dice que no es un objeto, que ella es la que elige. Tiene la sartén por el
mango. Le dará largas. Pero tan solo tiene una semana, ya ha consumido casi
tres días de sus vacaciones. Y es guapo; bueno, no está mal. Moreno, con esa
rúbrica árabe que todos los españoles niegan, porque se creen celtíberos o
visigodos. Podría hacer como Sherezade y dejarlo con la miel en los labios,
recibirlo desnuda y decirle que tiene la regla, pero que puede subir mañana y
darle un beso de tornillo o agarrarle la mano, seguro que se pondría nervioso
en este punto y morder uno de sus dedos, mejor chuparlo, eso les pone, los
hombres casi disfrutan más mirando que haciendo.
Seis
menos diez. Todavía juguetea con el cartón de la habitación, pero de tanto
manosearlo acaba rompiendo el asa. ¿Ahora qué hago? Se dice. Sale a la puerta,
mira a ambos lados. Trata de poner el cartón sobre el picaporte, pero se cae. Apresuradamente,
sale de la habitación. Recorre el pasillo buscando otro cartón. Nada. Baja a la
siguiente planta y encuentra uno, pero cuando vuelve a subir, divisa a su
camarero, que está delante de la puerta. No se ve con fuerzas de llamarle desde
el fondo del pasillo, agitar el cartón en verde: espérame, que voy. El muchacho
golpea con los nudillos, visiblemente azorado. Soledad se ha escondido en el
hueco de la puerta de otra habitación y le contempla. Le castañetean los
dientes. Por fin el camarero pierde la paciencia, suelta un exabrupto y se
aleja con paso marcial. Soledad se da la vuelta y simula estar abriendo la
puerta de la habitación, hasta que escucha alejarse el eco de los pasos del
camarero. Respira con alivio y entonces se abre la puerta. Uno de los hijos de
Adrián contempla a la mujer, medio desnuda, en el umbral.
—Papá,
hay una señora en la puerta.
— ¿Y
qué quiere?
—No
lo sé, se ha ido.
Adrián
frunce el ceño y de tres zancadas se planta en el pasillo. Apenas si vislumbra
las piernas de Soledad regresando a su habitación. Decide seguirla y llama a la
puerta. Soledad da un respingo y abre, nerviosa. Le sorprende encontrarse cara
a cara con Adrián. Éste repara en los pechos puntiagudos bajo la camiseta y las
uñas recién pintadas, se siente cohibido y no sabe qué decir. Así se quedan un
rato mirándose, como chimpancés delante de un espejo.
—Antes
me he equivocado—consigue articular Soledad—lo siento.
—No
hay que sentirlo, responde Adrián.
Y
entonces cambia el modus operandi. Comienza el flirteo entre los dos, que se
devuelven las puyas como si jugaran al bádminton. Sin darse cuenta, al menos de
manera consciente, Adrián avanza hacia delante y Soledad retrocede. Es un baile
sencillo y ancestral. Los dos se mueven en direcciones opuestas, pero a
diferente velocidad, con lo cual están destinados a encontrarse. Y lo hacen.
***
La
princesa de extrarradio contempla el cuerpo tatuado del vikingo, que de pie en
el borde la piscina, con el pantalón mojado y adherido al cuerpo, se deja
morder por el sol del Mediterráneo. Su silueta destaca como un coloso. La
princesa, adquiriendo una pose insinuante de Lolita, traga saliva y se siente
atraída por el nórdico. Su hombre, apurando un mojito, vigilante, se percata de
la escena. Calibra el siguiente movimiento y finalmente se incorpora y sacando
pecho se coloca al lado del vikingo. Los dos hombres se miran. El nórdico,
bonachón, le sonríe y masculla una palabra amable en español. El macho alfa se
siente provocado y blande el índice amenazante: cómo la vuelvas a mirar… y
choca su puño contra la palma de la mano, mordiéndose la lengua. La princesa,
que presencia la escena, se incorpora como un resorte y le aparta de un
empellón. Sigue una escena de gritos, que el vikingo contempla impertérrito.
Por fin la mujer del árbol tatuado interviene, silenciosa, coge del brazo a su
marido y los dos se tiran al agua.
***
En
la penumbra de la habitación, Adrián se afana detrás de Soledad, agarrándole un
pecho por debajo en acrobática postura y culeando con ritmo pausado, tratando
de retardar la hemorragia. Tiene mucho calor, y tantea entre las sábanas, pero
no encuentra el mando del aire acondicionado. Se pregunta a qué vendrá tanto
alboroto en la piscina…