Mediado
septiembre, cuando la uva estaba madura, la ciudad en la que vivo salía de su
letargo. Habían acabado las fiestas y los niños regresaban a su rutina
cuartelera. Las noches y las mañanas eran frescas, no así el puro día, que
seguía prendido del sol canicular. Riadas de andaluces llenaban la plaza en
busca de amo y luego se desparramaban por las casa de labor. Un olor punzante,
agridulce (el del mosto), copaba el aire. Esto ha cambiado en los últimos años,
nuevas variedades de uva han dilatado el tiempo de vendimia y la mecanización de la recolección que permite el emparrado ha
mermado las cuadrillas de trabajadores. Jornaleros estos, la mayoría, venidos
de otros países. Sigue siendo, no obstante, una etapa que anuncia la melancolía
del otoño, sobre todo después, cuando las cepas se quedan con la hoja
amarilleando y apenas alguna escurrida y escuálida gaucha que se libró de la
navaja. Sirva esta pequeña introducción para detallar mi particular vendimia,
los libros que puedo contar por leídos acabado agosto y que constituyen mi
cosecha. Hay de todo, bueno y regular (los malos los dejo aparte).
Han
sido bastantes y a lo mejor este post quedará un poco largo, mal asunto en los
tiempos del tweet. Empecé con un título al que le tenía muchas ganas, Soy
un gato, de Natsume Soseki. Una novela satírica japonesa de principios
del siglo XX. El narrador es un felino y a través de sus ojos desfilan una
serie de personajes y situaciones cada cual más estrambótica. Vive en casa del
maestro Kushami, un señor desagradable, obtuso, casi un tonto ilustrado, que
recibe las visitas intempestivas de unos amigos no menos singulares, entre
ellos un mentiroso y bromista compulsivo llamado Meitei. El felino maneja la
ironía con una buena dosis de corrosión y se atreve a entrar en terrenos más
filosóficos, pero las situaciones a veces son tan prosaicas y el narrador tan
repetitivo que es difícil resistirse a saltarse párrafos, páginas enteras. Y lo
peor es que corrido el riesgo, todo sigue igual, el mismo circunloquio, la
misma vuelta en torno a lo mismo. Por eso me fui a por
otra novela de gatos, por rehabilitar a mi animal doméstico favorito. Una
totalmente distinta, Mi gato Autícko, del escritor checo Bohumil
Hrabal. Novela corta (la anterior pasa de 600 páginas, esta apenas llega a
100) donde un anciano escritor se refugia en una casa de campo para trabajar a
sus anchas, rodeado de gatos, a los que adora. El problema es cuando a los
animales les da por reproducirse, ya sabemos cómo las gastan y provocar disturbios,
inconveniencias que nuestro escritor debe resolver a las bravas. Está contado
con un estilo ágil, como un rodillo, inteligente, a ratos humorístico y también
profundo, donde explora el tan humano sentimiento de culpa. Deja una sensación
de estupor, sin embargo, por las escenas brutales entreveradas con altas dosis
de ternura por los animales. Una lectura extraña que se sale de lo habitual. De
hecho, ahora estoy con otro libro Hrabal.


Como
no tenía bastante con dos tazas me fui a por la tercera. David Foster Wallace, nada menos. Este autor pasa por ser un hueso
duro, de hecho, he leído que La broma
infinita es una de las novelas más difíciles que existen, por eso me fui a
los relatos. Disfruté con historias que abordan todo tipo de temas: concursos
televisivos, traumas infantiles, nihilismo punk, violencia larvada, incluso
aparece el presidente Lyndon B. Johnson. Con gran virtuosismo (DFW sería el
equivalente literario de los shredders
guitarreros) e imaginación. En la colección que he leído,
La
niña del pelo raro, hay sin embargo una novela corta al final, Hacia el oeste, el avance del imperio
continúa, donde es necesario armarse de paciencia. Yo no la tuve y la dejé
sin acabar y me fastidió el bouquet final, como cuando después de una buena
comida te viene un reflujo y se te llena la boca de bilis. Quizá guste a los
posmodernos, pero yo me quedo con los relatos anteriores, puro talento
desbocado.
Pasé
una semana en la playa y me llevé una recomendación bloguera, para no fallar.
Otro libro de relatos, de Karin Tidbech,
Jagannath.
Merecería una reseña aparte, porque lo leí dos veces y más que serán. Son
relatos fantásticos, que mezclan elementos de la ciencia-ficción con el
folklore nórdico. También asoma lo humano: la soledad, las relaciones entre
padres e hijos, la memoria familiar o, como reza la solapa, la alienación del ser humano en el mundo en
el que vivimos. Perturbadores, oníricos, absorbentes, gran variedad en el
tono y el desarrollo de las historias, reivindica el relato como género que no
se agota en una primera lectura.
El
otro que me llevé a la costa de Almería fue Paz, amor y death metal,
de Ramón González. El autor es
paisano, de Daimiel y tuvo la mala fortuna de encontrarse en la sala Bataclán
cuando tres terroristas decidieron acabar con los “idólatras” a tiros.
Sobrevivió y nos narra su experiencia. Hace con ella su debut en el mundo
literario. Quizá lo más interesante es el enfoque, ya que más que recrearse en el
momento del atentado, se centra en el después: la reconstrucción y
reconfiguración de su vida tras haber sobrevivido a una experiencia tan
traumática.


De
vuelta a casa me llegó un bofetón de pesimismo. El verano me deprime, cosa
rara, lo sé. Quizá con la inactividad leo demasiado las noticias y pienso en el
futuro y todo lo veo tan negro como la pez y veo a mis hijos y hasta me siento
culpable. Feliz final de Isaac
Rosa no era la mejor opción. Parte de una estructura original, ya que la
historia comienza efectivamente con la ruptura (hermosa y definitiva la imagen
del piso vacío con el sofá que cojea) y se desarrolla en retrospectiva, en lo
que parece un intercambio de emails entre ambos. Una relación amorosa que ha
dejado dos hijas y se ha deshecho de forma casi infantil. Llevo con
mi mujer más de veinte años, desde que éramos adolescentes y a ratos me parecía
la novela una burla del amor, la escritura de un cínico desengañado. Hay
pasajes donde se nota en exceso la documentación, las opiniones de sociólogos,
pediatras, filósofos puestas en boca de amigos sabiondos, de discusiones de
pareja, para mi resulta antinatural. O lo mismo hay gente que habla así.
Muestra mucho Isaac Rosa, demasiado, la exhibición de intimidades, de
pensamientos que no se revelan, creo yo, porque materializados suenan pueriles.
Pero no lo son. Me ha dolido, ofendido y a ratos fascinado esta novela.
Incómoda, ridícula y genial a veces. Desde luego un ejercicio notable, pero no
era para mí.

Menos
mal que después rescaté de mi pila de pendientes una novela de bolsillo que
había comprado hacía varios años, Éramos unos niños, de Patti Smith. Coincidió con la llegada
de la icónica poeta y rockera a La Coruña para dar un único concierto en
España, a punto estuve de coger a mi familia e ir para allá, pero el trabajo de
mi mujer (y 800 km) lo hizo inviable. Es un libro autobiográfico y Patti Smith
nos cuenta sus inicios en el mundo del arte, que desembocaron en una carrera
musical para nada prevista. Con una honestidad y sencillez encantadora. No solo
empatiza uno con Patti Smith, simpatiza. La quiere. Los inicios de Patti
no fueron fáciles y en su camino hambriento por Nueva York conoció a Robert Mapplethorpe, el genial fotógrafo
muerto con apenas cuarenta años de SIDA. El libro tiene a Robert como
coprotagonista y de hecho, la idea de la novela partió de una promesa. Robert y Patti viven por y para
el arte. Su entrega es total, absoluta y es su razón de ser, también lo es su
amistad, sin concesiones. Por la novela de Patti Smith circula una cantidad de
talento apabullante: lo mismo Jimi Hendrix, Janis Joplin que Allen Ginsberg por las escaleras del derruido hotel Chelsea. Eran otros tiempos. Tiempos que nunca
volverán, cuando un grupo pequeño, exiguo de personas, se sacrificaba por el arte. Unos pocos llegaban a obtener el reconocimiento, el resto ardía en
el anonimato y se consumía en el olvido. Imprescindible si te interesa el mundo
del arte y el rock.
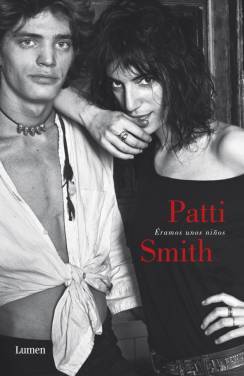
Siguiendo
en plan rebelde encontré en la biblioteca de mi ciudad una novela de un tal Michal Witkowski, Lovetown. Cómo demonios llegó allí, es un
misterio. Imagino que provendrá de algún donante. En la contraportada es
descrita como un “Decamerón queer”. El narrador y autor, entrevista a dos
ancianos travestis que viven en un piso de protección oficial en Varsovia, aferrados
al pasado. Un pasado de marginalidad y sexo clandestino en parques, lavabos
públicos y cuarteles con soldados rusos. Sórdido, deshumanizador, dirán, pero
ellos lo echan de menos. Witkowski, que es de otra generación, también se
posiciona y se pone del lado de las “históricas”, de aquellos homosexuales que
disfrutaban en los márgenes, a pesar de las palizas y las enfermedades venéreas
y ven la “normalización” como el fin de los buenos tiempos. El libro está
articulado no como una novela, sino como pequeñas entradas de un diario, con
anécdotas y reflexiones, bastante divertidas y con mala leche. El autor es un
saltimbanqui que va de lo sórdido a lo liviano y del drama a lo hilarante. Eso
sí, seguro que ningún libro del mundo contiene tantas veces la palabra
“mamada”.

Y
para aterrizar, como se aproximaba la vendimia, me fui con Plinio y don
Lotario. Esto es, los personajes creados por García Pavón e inspirados en la vida rural de mi ciudad, su
particular léxico, paisaje e idiosincrasia. Otra vez domingo narra el
caso de la desaparición de un médico del pueblo, al que se enfrenta un Plinio
crepuscular y contiene todos los alicientes de la saga. Un buen
vino para acabar mi mes de agosto y que coincide además con el centenario del
nacimiento de un escritor a recuperar.



