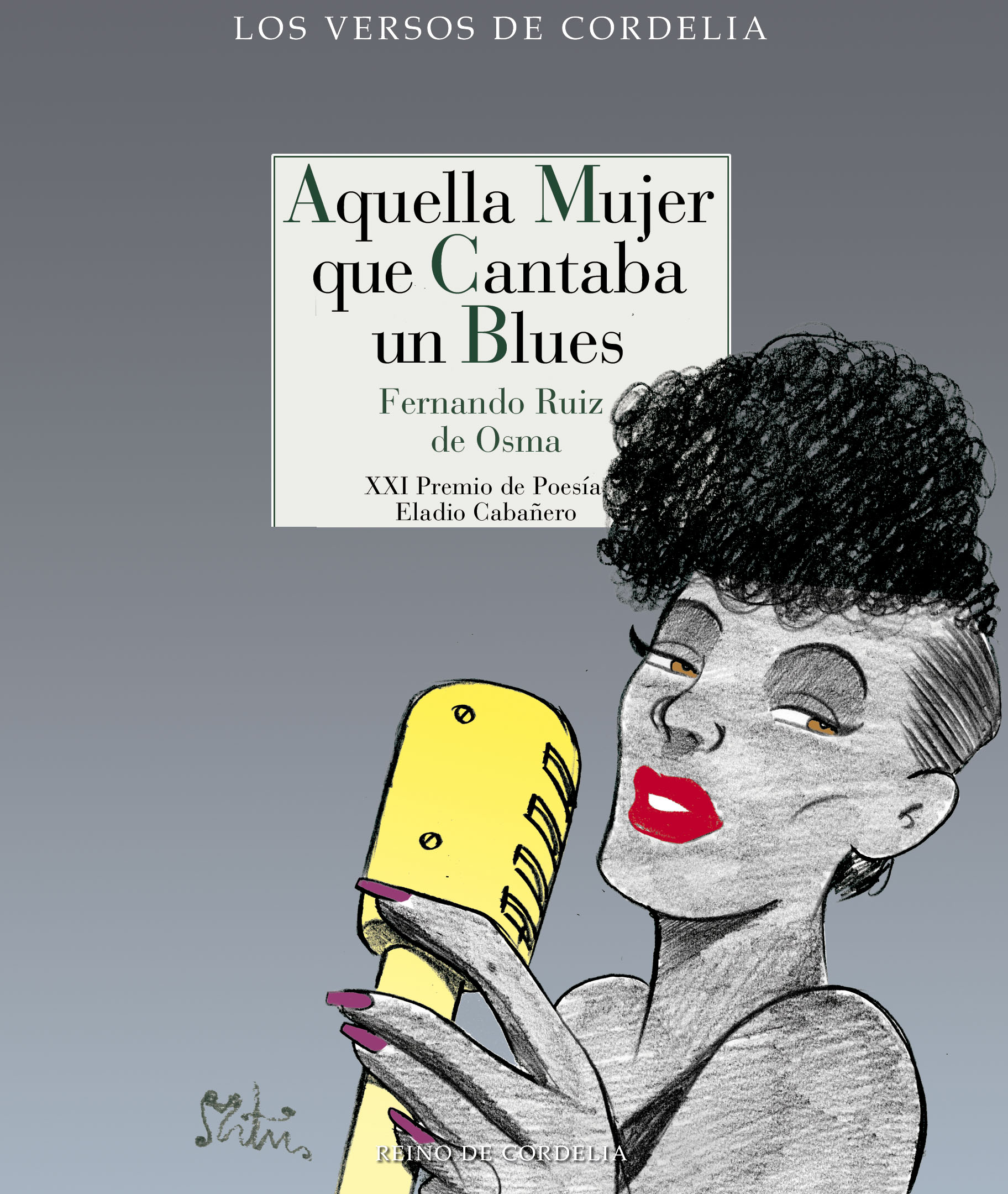Hace
tiempo leí un jugoso artículo acerca de los libros que dejamos a medias y en
definitiva, tirando de la madeja, es un tema que da para mucho. ¿Llega a ser un
tabú entre la tribu lectora hablar de la tasa de abandono? Desde luego, un
libro no es un jamón. Dejarlo sin terminar no es ningún delito y Daniel Pennac
lo eleva incluso a la categoría de derecho. El decálogo formulado por el
escritor francés en Como una novela, supone
convertir la lectura en una actividad exenta de cualquier martirio, libre en el
sentido amplio y extenso de la palabra. Para los que no sepan muy bien de lo
que hablo, adjunto ilustración.

Pero
voy entrando en materia. Pensando en esos libros sin acabar de leer, me doy
cuenta de que no hay una única explicación. Parecerá un poco tonto, pero en los
tiempos bicolor que nos ha tocado vivir cada vez es más común reducirlo todo a
un único culpable (la crisis: los bancos; el dinero: la felicidad; mi hijo
suspende: el maestro; pierde el Madrid: Lopetegui). La más evidente, esto es,
que el libro es malo, puede cuadrar para algunos títulos. Pero no para otros,
obras reconocidas y renombradas. La química, el intercambio positivo de
partículas que menciona Pennac, la afinidad de temas o estilo, tampoco me
sirve. Porque hay veces que yo, solo yo, soy el culpable. Me cierro en banda.
Creo que para un lectura profunda hay que tender puentes, es como el arcoíris
de la leyenda nórdica (el Bifröst), que comunica el mundo de los dioses con el
de los mortales. Si hay algo que te impide lanzar esa cuerda entre un libro y
tú, es imposible establecer una comunicación fluida. Porque yo entiendo la
lectura como un intercambio, una forma de comunicación creada en exclusiva por
el hombre. Lo que alguien ha escrito evoluciona en la mente del que lee. Se
reconstruye, de mil formas posibles. ¿Es tu Jean Valjean el mismo que el mío?
Seguro que no, aunque Víctor Hugo lo describa con detalle. Por eso no me gusta
ver una película basada en un libro antes de leerlo, porque distorsiona ese
flujo, lo hace, por decirlo así, menos mío. A lo mejor esto puede explicar
porqué nunca he podido acabar El corazón
de las tinieblas de Joseph Conrad. Con Marlo Brando, Martin Sheen y una
lluvia fina de napalm anunciando a las walkirias, todo junto en mi cabeza, ese
flujo del que hablaba queda interrumpido. El Bifröst se resquebraja.
Dejando
de lado el misticismo, que en la llanura siempre tiene su ración, ¿qué otras
razones me han hecho abandonar un libro? Lo mejor es hacer una cata, recordar tres o
cuatro libros que haya dejado en la estacada últimamente. A lo mejor puedo
recordar porqué. Y de ahí sacar un patrón. Veamos…
Por
ejemplo, he dejado a la mitad dos veces Un día de cólera, de Pérez-Reverte. Aún con esas, sigue en
mi estantería. Ni lo he regalado (aunque reconozco que lo he intentado alguna
vez, sin éxito), ni me he desecho de él por otras vías. ¿Es un mal libro? No,
creo que no. Los críticos dicen que no. A miles de lectores les pareció
apasionante. La recreación del contexto histórico es rigurosa, nada que reprochar
por ese lado. Las primeras cuestas bien, las subí a bloque. Pero luego me entró
la pájara, no pude con él. Digamos que la cantidad de personajes, esa obsesión
nazarena por resucitar a todos y cada uno de los protagonistas del 2 de mayo me
acabó hartando y creo que debilita el nudo principal de la historia y lo
dispersa, acaba pareciendo más una crónica periodística que una novela. Otros
pensaran lo contrario, que enriquece y otorga dinamismo a la trama, que es el
objetivo de la novela: hacer un mosaico patriótico, un homenaje a los caídos. De
lo que, muchos historiadores afirman, no fue más que un brote de xenofobia, una
trifulca sin ideales y los constructores de naciones han convertido en epítome
de la españolidad. Aquí interviene el factor gusto y un poco el ideológico,
creo yo.

Otro
más, El
santo de César Aira. Un
escritor de culto, un mago de la novela corta con decenas de títulos en el
morral. Sus entrevistas no tienen desperdicio, de hecho, por ahí me empezó a
picar. El santo promete mucho. Comienza
como una novela clásica de aventuras, a lo Alejandro Dumas, como Amin Maalouf
en León el Africano. César Aira escribe la mar de bien, pero llega un momento
en el que parece que se harta. Y viene el delirio, la novela cae en el absurdo,
divaga y no va ninguna parte, hasta el punto y final. Las últimas páginas me
las ventilé en modo abanico, así que técnicamente leí un 80% de la novela. Pero
me sentí un poco frustrado, puede que aquí el problema sea que esperaba mucho
de este autor y no logró colmar del todo mis expectativas. O que no supe
cogerle el punto. Pero sospecho, me temo, que César Aira tiró de oficio y de
creatividad, que le sobra, para llenar el mínimo de páginas exigido, entregarla
al editor y ponerse a otra cosa. Ya se encargarán los sesudos de darle un
sentido.
Casi
lo mismo me pasó con otra autora en el altar de los posmodernos, Lydia Davis. He dejado a medias Ni
puedo, ni quiero. Me arriesgo a pasar por un ignorante, porque la
crítica señala la profundidad, ingenio e imaginación de los relatos de Davis,
señalan que sorprende al lector con asociaciones inesperadas y le ponen la
etiqueta de inclasificable, que hoy día es como el cordel (seguimos con el
jamón) de pata negra. Que es sutil, en definitiva y esto puede hacer agachar la
cabeza a más de uno, para no pasar por bruto. Como soy de pueblo carezco de ese
complejo. Con este libro, me ocurrió lo mismo que a muchas personas ante los
cuadros de Malevich o el arte conceptual. Quizá es su equivalente literario. En
mi descargo, tengo que decir que me lo llevé como lectura playera. Y con niños
pequeños siempre al borde del peligro, es difícil lograr la zambullida. Por eso
sigue en mi estantería, esperando su oportunidad y una lectura más profunda,
que lo mismo muda mi opinión, aunque hubo relatos que me gustaron y apruebo
este libro, pero sentí que tenía otras lecturas en la sala de espera que
merecían mi tiempo: ni quiero, ni puedo, nunca un título me sirvió tan bien
para resumir un abandono.
Conclusión.
Parece que las razones para dejar una novela tienen que ver con el contexto
personal de cada lector, con la calidad o naturaleza de la propia obra y con
una falta de química ante la que poco se puede hacer. Nada traumático, nada de
lo que avergonzarse. Cada persona es única y lo bueno de los libros es que, en
cierta medida, también lo son y tienen su lector y sobre todo, su momento.