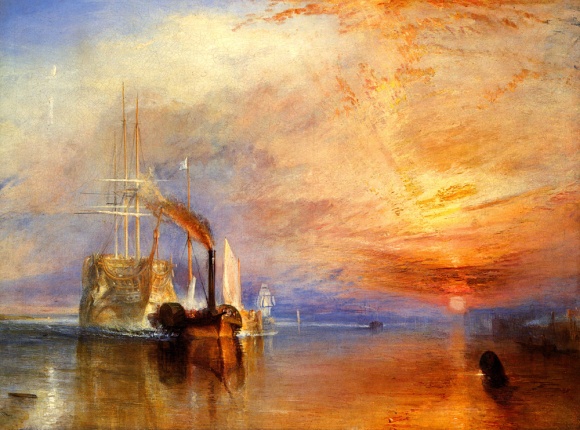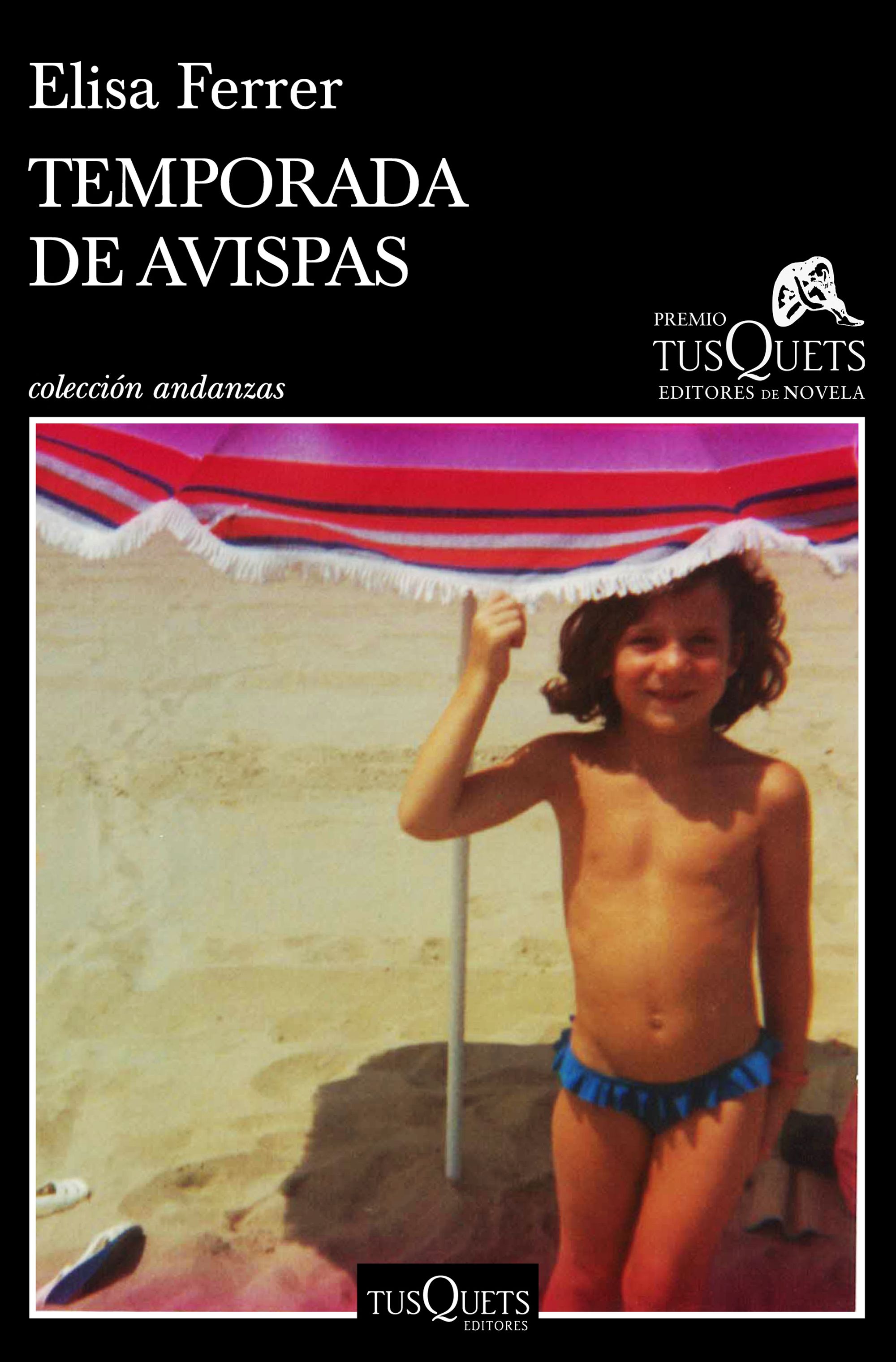Cuesta
ponerse a escribir en tiempos de incertidumbre. El futuro se entrevé casi
como esta tarde de viernes, con el viento peinando la lluvia de los charcos y
grandes nubes de polvo que se cuelan por las rendijas de las ventanas y hasta acaban alojadas detrás de mis dientes, salvando la trinchera de
la máscara facial. Todo parece volar a la deriva, bailando la danza del
apocalipsis. He leído este verano hasta hartarme pero con una sensación
extraña, porque ha sido más por pura evasión, por tratar de parar los
engranajes de mi mente obsesiva que por disfrutar de una buena historia. Con
todo, quería revivir el blog y rescatar de paso dos de los títulos más
interesantes que han colmado las tardes de un verano ya muerto y enterrado.
El infinito
en un junco, es el enigmático título que Irene Vallejo (1979) eligió para el que
ya se puede confirmar como ensayo del año. Pocos podían imaginar que la
invención del libro en el mundo antiguo daría para un superventas. Es lo bueno
de la lectura, que suele burlar con facilidad —y relativa frecuencia— los
estudios de mercado. El mérito, aparte del boca a boca que impide a los buenos
lectores ser egoístas con las pepitas de oro que descubren entre el barro, es
de la autora. Un inicio épico, que remite al Stefan Zweig de Momentos estelares de la humanidad, describe a los emisarios de Ptolomeo II jugándose el
cuello por los confines del mundo griego, a la búsqueda de los libros más raros
e insólitos. El objetivo es convertir a la biblioteca de Alejandría en el centro del saber universal.
El
estilo de Vallejo es intencionadamente variado, riguroso pero no erudito, poco
académico pero impecable. Lo define una palabra mayúscula que nos gana a todos:
la pasión. Irene Vallejo es autora, pero también lectora empedernida y se
confiesa herida por esa enfermedad incurable. Con no poca razón El infinito en un junco es descrito como
una declaración de amor por los libros. Y por extensión, de su sagrado templo:
las bibliotecas.
Se
organiza en capítulos cortos, fugaces y adictivos. La autora entrelaza apuntes
históricos con su experiencia como lectora, hablando de los libros que la han
marcado. Construye un entramado en el que un punto remite a otro, así hasta las más
insólitas asociaciones, pero sin abandonar nunca el hilo principal. El infinito en un junco es un laberinto
donde perderse sin preocuparse por hallar la salida. Por eso se puede jugar a
la ruleta rusa, abrirlo en cualquier punto y disparar, porque el tambor nunca
está vacío. Hay un juego muy divertido al enfatizar la modernidad de clásicos
como Luciano. Sus padecimientos y recelos son los nuestros.
Irene
Vallejo pretende poner en valor un objeto que no surgió de la noche a la
mañana, sino que fue resultado de una concatenación de pequeñas invenciones. Y
defiende su vigencia y su capacidad para sobrevivir al alud tecnológico. No en
vano pudo sortear tiempos en los que un libro era más raro que un diamante y
donde la lectura era algo al alcance de unos pocos privilegiados, cuando no
incomprendidos. Esperemos para el libro otros dos mil años, como poco.
En negro, con tan solo una fotografía del autor en la contraportada. Así de austera se presenta en España A propósito de nada, la autobiografía de Allan Stewart Konigsberg (1935), por todos conocido como Woody Allen. Aquí hemos podido leerlo, en EE.UU. la editorial Hachette renunció a su publicación presionada por sus propios empleados. Este 2020 no ha sido bueno para Allen en su país natal, Amazon también rompió un contrato que tenía para realizar varias películas y no ha podido estrenar allí sus creaciones. Todo a raíz de las acusaciones de abuso sexual que ha desenterrado su hija adoptiva Dylan Farrow y que fueron desechadas en su día por dos investigaciones independientes. Aparte de la situación espeluznante de ser culpable por acusación, abandonado y proscrito de una manera que no han conocido ni los sospechosos de genocidio, el libro me atraía porque durante años no me perdí ni una de sus películas. Uno de mis primeros libros es una recopilación de sus relatos, Cuentos sin plumas y siempre me ha hecho pensar, emocionarme y reír. Lo admiro y no he sentido la tentación de juzgarle, ya lo han hecho los tribunales y al parecer resultó absuelto. Pero en estos tiempos, la verdad es lo menos importante.
Sorprende la humildad de Allen. Durante todo el libro no para de negar la mayor: no es un genio. Ni se acerca. Tampoco un intelectual. Se considera alguien que ha llegado alto tan solo por el hecho de estar en el lugar y el momento adecuado. Te descoloca, porque haciendo cuentas sus casi cincuenta películas han recibido decenas de premios y todos los actores relevantes de varias generaciones se han pegado por trabajar con él. Ahora se pegan, con excepciones como su ex Diane Keaton, por borrarlo de su currículum. Pero Allen tiene los pies en el suelo, es un estoico moderno y afirma que la obsesión con uno mismo es “una traicionara pérdida de tiempo” y confiesa: “he tenido más éxito y suerte del que merezco”. Por eso no lee las críticas ni acude a recibir los innumerables premios que hasta ahora recibía a lo largo y ancho del globo. Allen desprecia la posteridad y el intelectualismo trascendente, también llamado pedantería. Supongo que recordaréis la escena del cine de Annie Hall, que vi hace poco por televisión.
“La diversión
reside en el trabajo”, la gracia de hacer una película es el acto creativo en
sí, repite una y otra vez. El resto, es “perder el tiempo en trivialidades”. Lo comparto por completo,
como diletante: disfruto más escribiendo un relato que haciéndolo público. La
verdadera diversión es escribirlo, el resto es un viacrucis, un camino tortuoso
que la mayor de las veces (en mi caso, siempre) no lleva a ninguna parte.
El libro, aunque no está organizado en capítulos y se lee como una conversación junto a una buena cena, comienza como casi todas las biografías: en la infancia. Sigue con sus inicios en el mundo del espectáculo, su llegada casual al cine, se detiene (ocupa casi una quinta parte) en el tortuoso asunto de Mia Farrow (es notable la intención de proclamar y probar su inocencia, como resulta lógico) y hace un repaso somero pero pormenorizado a su filmografía. El estilo es torrencial, con las inevitables digresiones y desvela una personalidad neurótica y con fobia social que se entrevé en muchos de sus personajes. Son las dificultades de vivir en el mundo y convivir con otras personas, de amar y ser o no correspondido. El sarcasmo y humor de Allen está diseminado por doquier, quizá en menor medida de lo esperado. Tampoco es un tratado sobre cine y admite que decepcionará a los estudiantes y eruditos. Aunque la lección es clara: sin un buen guion, no hay buena película. Esperemos que el guion de la película del maestro, de casi 85 años, tenga un giro inesperado y su final no sea abandonar el oficio porque todos le hayan dado la espalda.