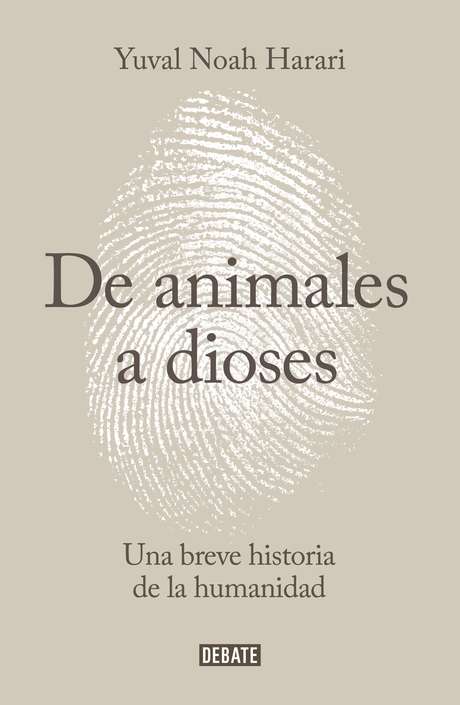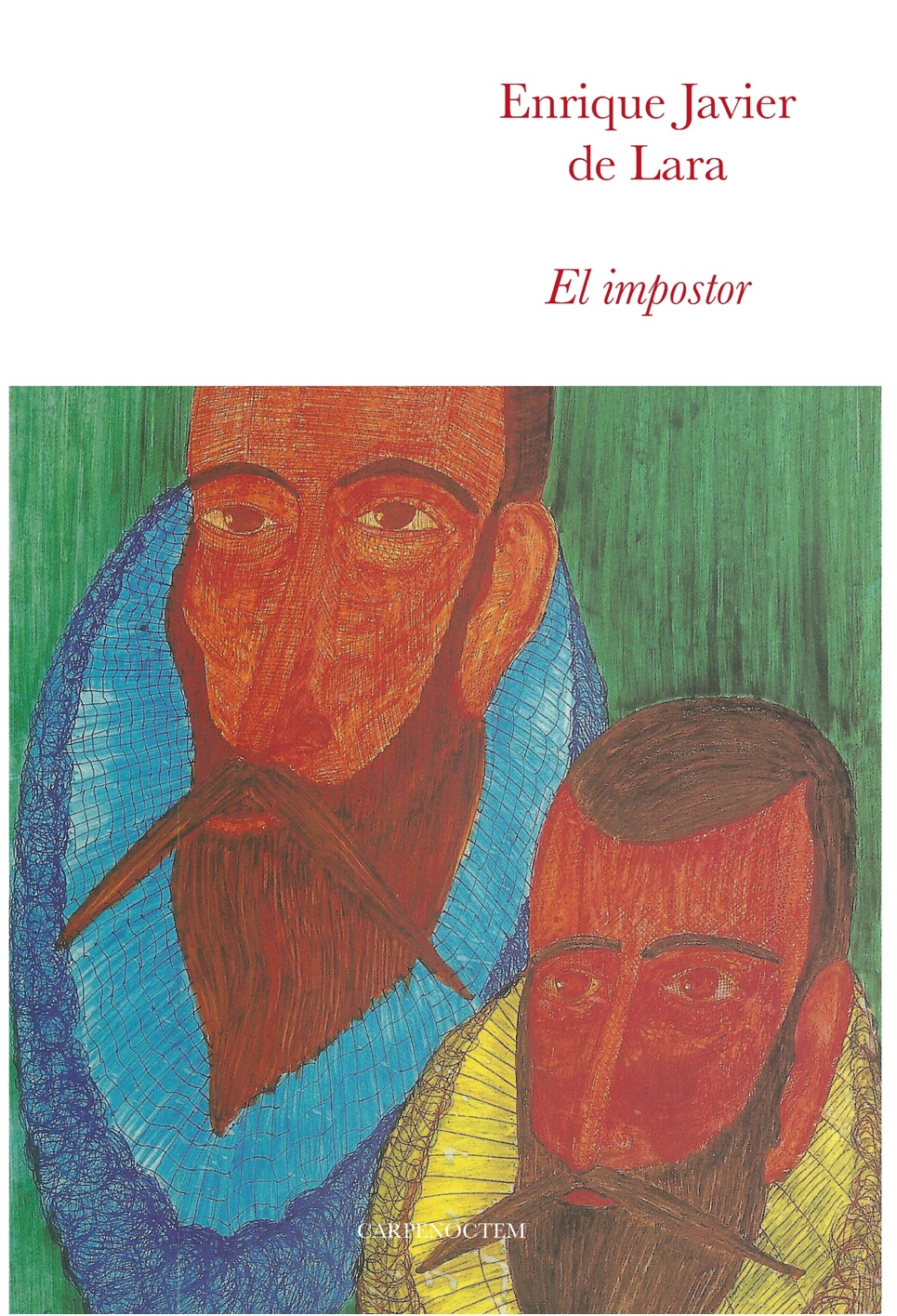Extramuros fue publicada por Jesús Fernández Santos (1926-1988) en 1978 y le hizo merecedor del Premio Nacional de Narrativa. No sé hasta qué punto Fernández Santos es leído hoy día. Muchos escritores españoles de su generación han sido prácticamente olvidados, se suele decir que su obra ha envejecido mal o que no encajan en el panorama literario posmoderno, poblado por otro tipo de artefactos.
Hace
poco leí un libro de Sergio del
Molino (de mi quinta, por cierto), donde se reconocía “viejoven”. Este
neologismo se utiliza en plan cachondeo (consultar a Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes
para saber más), pero también se puede aplicar a lectores (y escritores).
Serviría para aquellos que tienen curiosidad por desempolvar el baúl literario de sus padres
o abuelos. Un tanto “cansados de ser modernos”, David Foster Wallace, Lydia Davis
o Don Delillo no les acaban de gustar. Vamos, que no se pegan por leer (o
perpetrar) una literatura ajustada al tiempo en el que viven (¿amoral, procaz, fragmentaria, banal?, cada cual escogerá el adjetivo que prefiera o añadirá otros). Es curioso como en una sociedad
que dentro de veinte años, cuando se hayan jubilado los últimos hijos del baby
boom, estará constituida en casi una tercera parte por mayores de sesenta años
(si no me creéis, consultad las previsiones del INE), el término viejo tenga un
sentido peyorativo y a los jóvenes que no les apetece refocilarse en lo
“moderno” se les tilde de “viejóvenes”, como si fueran fósiles vivientes.
 |
| Ruinas del convento de Extramuros, en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Foto: http://www.madrigaldelasaltastorres.es/ |
El
caso es que, a riesgo de parecer “viejoven”, estoy rebuscando entre aquellos
escritores semienterrados, como decía y hace unos días me metí entre pecho y
espalda Extramuros. Que iba con
miedo, y de hecho al comenzar me pasó por la cabeza que a lo mejor la tarea se
me iba a hacer cuesta arriba (dicho llanamente: que me aburriría a la tercera
página). Es una novela, que sin ser histórica, está ambientada en algún momento
del s. XVII, en la España de los Austrias. No se dice, pero se intuye por el
ambiente de decrepitud y tufillo a imperio en descomposición. Está narrada en
primera persona, y aunque Fernández Santos no utiliza un lenguaje arcaizante y tampoco hace un despliegue de vocabulario infinito y rebuscado, si que, supongo
que intencionadamente, escoge un tono donde es frecuente la enumeración, los
adjetivos mandan y hay rimas por doquier. Cuesta acostumbrarse,
pero te va envolviendo y crea, sobre todo eso, crea, una sensación de enclaustramiento.
Es increíble, pero con el lenguaje Fernández Santos da corporeidad al ambiente
opresivo de un convento de clausura, al tedio de unos días que se suceden
iguales que otros, sin mayor novedad que los cambios de luz del paso de las
estaciones, a la decadencia de un paisaje y unas gentes que languidecen,
estrujadas hasta la última gota por los poderosos y que se aferran a sus
supersticiones como tabla de salvación. Con razón en el prólogo de mi edición, Raúl del Pozo insiste
en que Fernández Santos completa “una estructura casi catedralicia, con un
lenguaje asombroso, con la precisión y la paciencia del cantero”.
Y es
que el lenguaje apuntala de tal manera la historia, que si al principio me chocó y provocó cierto
extrañamiento, al acabar el libro no me imagino un tono diferente para narrar Extramuros. Que por otro lado es bien simple. Transcurre despacio, con lentitud de oruga, un tanto contemplativa y se dispone de forma
cronológica, sin saltos temporales, ni recursos complejos. Es en suma un largo
monólogo. Trata de la historia de amor de dos monjas, pues sí, un amor carnal y
espiritual a la vez. Estas dos mujeres entregadas la una a la otra, ven como el
convento en el que viven agoniza y al verse amenazadas por el cierre, lo que
implicaría su separación, deciden fingir un milagro. El milagro de las llagas,
que aparecerán, por obra y gracia del cuchillo, en las manos de una de las
hermanas. La más decidida y temperamental, no la narradora, que oscila entre
los remordimientos y la pasión morbosa por su “hermana”. El ardid resulta al
principio, pero atrae sobre el convento la fatalidad y no logra evitar la
separación, cuando por una serie de intrigas interviene el Santo Oficio.
Magistral, por cierto, la descripción del proceso de destrucción moral con el
que nuestro querido tribunal controlaba la ortodoxia en tierras hispánicas. Sin
violencias: nada de potro, ni toca, nada de morbosidades: solo el tiempo y una
celda aislada haciendo su labor destructora.
Así
que he sobrevivido a mi periplo viejoven.
En realidad, me he dejado envolver por los sonidos de mi lengua materna y su poder
evocador, que es difícil disfrutar con igual intensidad cuando la novela es
traducida. No sé si recomendarla, en los ochenta seguro que se leyó bastante,
pero hoy está bastante alejada de los parámetros “modernos”. En cualquier caso,
una lectura para rebañar, de las que una vez acabada te da por echarle otro
vistazo y leer algún pasaje para que no se pase el regusto.