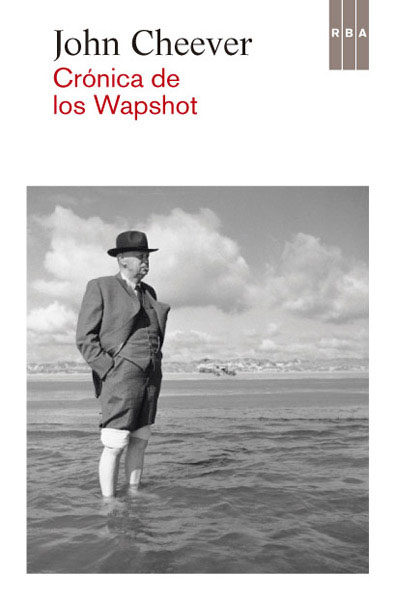En todo este mes de noviembre no ha caído ni una gota.
Donde vivo, la gente se queja del agua: dicen que sabe mucho a cloro y en la ducha
deja la piel como papel de lija. Las autoridades argumentan que es debido al
bajo nivel del embalse. Es curioso cómo este cielo terrible de la llanura, sin nubes,
de un azul amenazador ha acabado aplastando mi ritmo lector (desde luego, no quiero comparar en magnitud una cosa con otras, estaría bien. Pero como el blog va de libros...). Bueno, tampoco es
correcto achacarlo todo al cielo. Si los anticiclones que, como gorilas de
discoteca, disuaden al aire húmedo del Atlántico de darse un garbeo por la piel
de toro, son los responsables de la pertinaz sequía, son otras ocupaciones las
que me impiden leer y escribir. Aunque escribir sí escribo algunas noches, por
limpiar mi cabeza de podredumbre que a la larga puede atascarla. Pero poco.
Leer, pues un ratillo los fines de semana, aparte de las visitas furtivas a blogs
amigos. El bagaje es escaso, mucho. Pero, en fin, al menos la lectura de La señora Dalloway ha sido profunda y
provechosa.
Queriendo hablar de esa nebulosa que son las lecturas
pendientes, que acaban tomando cuerpo en una lista interminable o en pilas de
libros esperando su turno, me vienen a la cabeza los hongos y setas que afloran
después de las lluvias de otoño y la gente que recorre el monte con un cesto para
luego darse un festín o por puro afán andariego. Este año me parece que se les
va a ver poco el pelo.
Vivo, haya sequía o no, en una alfombra de polvo. Setas hay
pocas. Es curioso, porque apenas te mueves treinta kilómetros y te das de
bruces con suelos fértiles que parecen merengue y humedales con flamencos,
somormujos y ánades con el cuello azul. Qué hermoso es ver esos afloramientos
en medio del llano, charcos donde las aves que cruzan los Pirineos hacen parada
y fonda. Mención aparte merecen las Lagunas de Ruidera, mil años encantadas por
Merlín, bendito sea, porque las aguas azul turquesa, el carrizo, las formas de
la roca caliza, los álamos, las rugosas encinas, todo ese arsenal de naturaleza
es digno de ver. Aunque también están siendo azotadas por la sequía y algunas se
han secado.
Mi madre dice que cuando mi abuelo regresaba del campo, montado
en su bicicleta de hierro macizo, con el pañuelo de hierbas anudado como un
pirata y la azada y el escavillo atados en la espalda, en forma de equis, le
traía paloduz y huevos de codorniz. Yo recuerdo que debajo de la boina también
llevaba grillos, que metía en una caja de zapatos, hechos los respiraderos y
luego le daba su dosis de lechuga, para que vieran que como entre humanos, no
se vive en ningún sitio. Pero nada de setas.
Os habréis dado cuenta de que me tomo mi tiempo hasta ir al
meollo, es curioso, porque me pasa solo escribiendo, cuando hablo soy más bien parco.
Mi escritorio, por suerte y siguiendo con la metáfora del principio, es menos seco que la llanura donde fui a nacer y yazgo. Una visita a la blogosfera, una lectura que
lleva a otra, un puro relámpago y zas, libro que apetece. ¿Dónde lo apunto? El
recurso de los post-it fue desterrado desde que mis hijos desarrollaron su
psicomotricidad fina y aprendieron a abrir y vaciar cajones, usar pegamento,
tijeras y rotuladores. Así que una cuartilla en sucio me vale, es mi
cazamariposas.
No es nada atractiva, lo sé. Es aburrida y fea. Se va
llenando y emborronando, hasta quedar lamentable. Cuando me viene una fiebre de
orden, se rompe, va a la bolsa de papel para reciclar y o bien paso los títulos
a limpio, a un cuaderno en condiciones o me olvido de la lista, uno que es
voluble. Puede que algunas nunca sean leídas y las olvide. ¿Algún criterio? El
caos.
Aunque pensándolo bien, podría ordenarlas por temas: está
por ahí el famoso psicólogo conductista Skinner,
que ideó una especie de sociedad perfecta parafraseando a Thoreau en el título,
Walden Dos (lo tengo en epub) y Oliver Sacks, su autobiografía que
compré en septiembre y todavía no he leído. ¿Suena sugerente, no? Hay libros a
los que he llegado por otros libros, y añadas más contemporáneas, lo que decimos
por aquí “vino joven”. Tengo en lista ni se sabe a Isaac Rosa. Un guiño a lo minoritario: Hasier Larretxea, poeta que recita acompañado de su padre aizkolari (los que talan troncos) en plena
performance y rarezas, ésta por sugerencia bloguera: Tainaron de Leena Krohn. Relatos,
como no, Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, La bandera inglesa, del Nobel Imre Kertesz y Los demonios exteriores
de nuestro compañero David Rubio. Y más, me llegó ayer de Círculo de Lectores
Tierra de Campos, del también
cineasta David Trueba y tengo La Carcoma de Daniel Fopiani, Premio Valencia
Nova de Narrativa. Para morderme las uñas con un Thriller, la literatura de
género también está en su derecho.
Así voy llevando mi lista de pendientes, ¿cómo organizáis
la vuestra? ¿Impera también lo heterogéneo como en mi caso? Seguro que sois más
limpios…