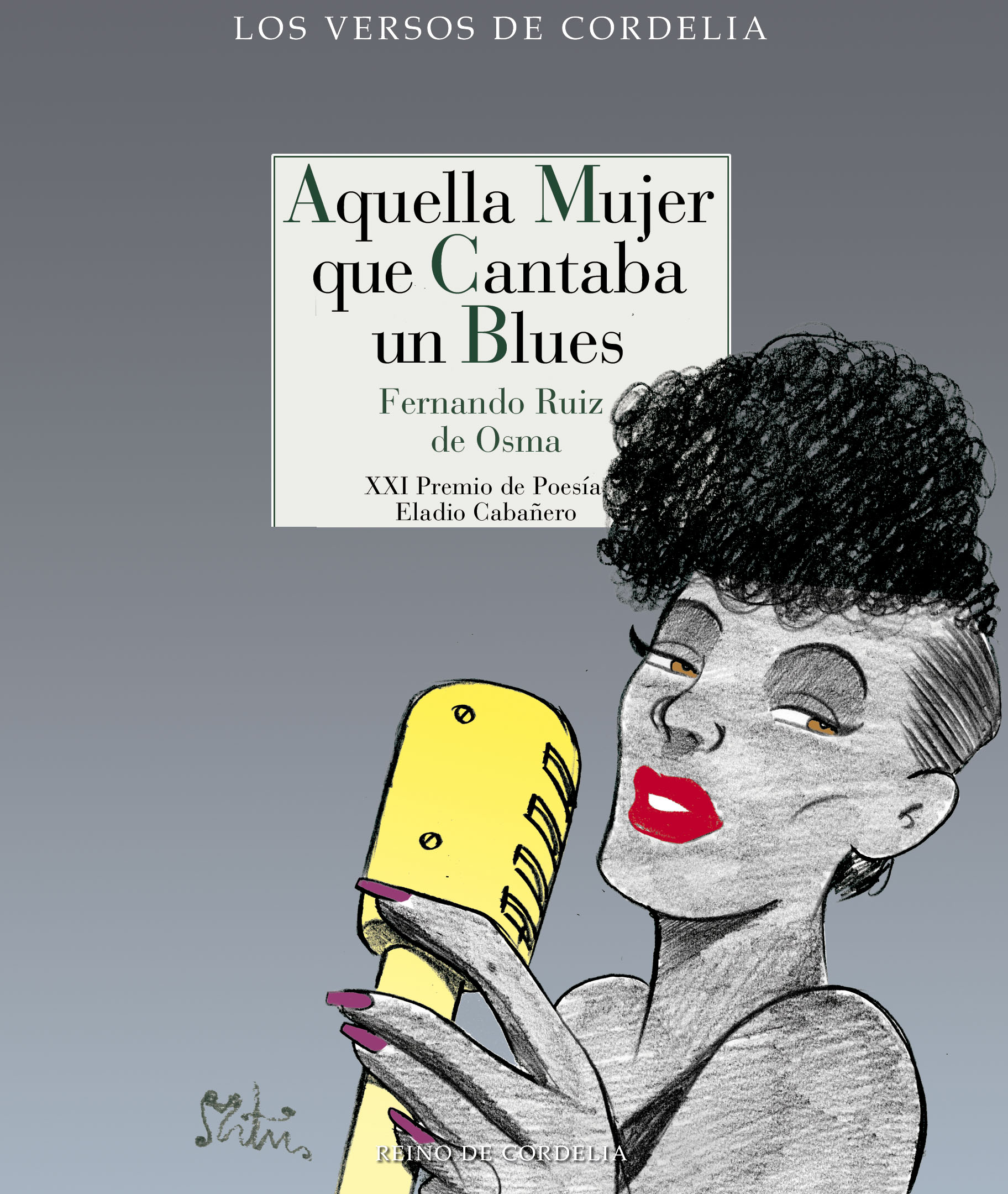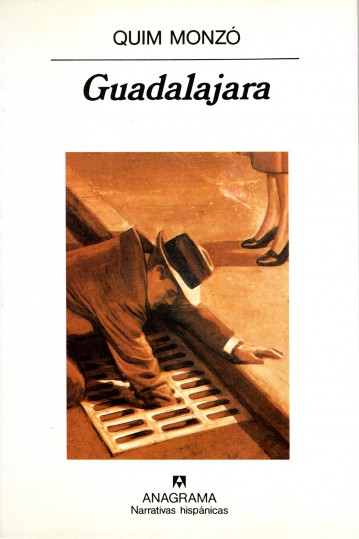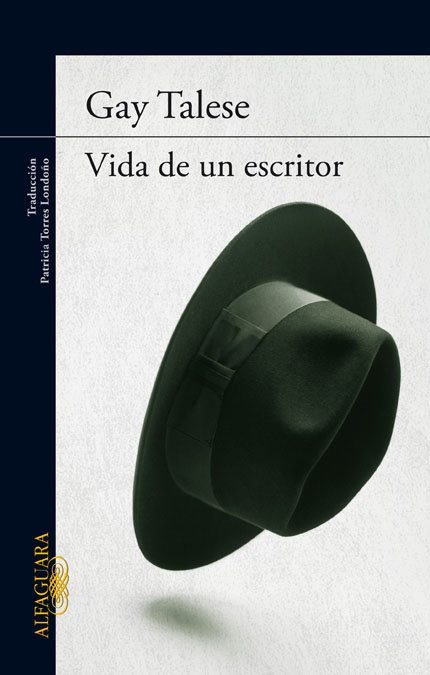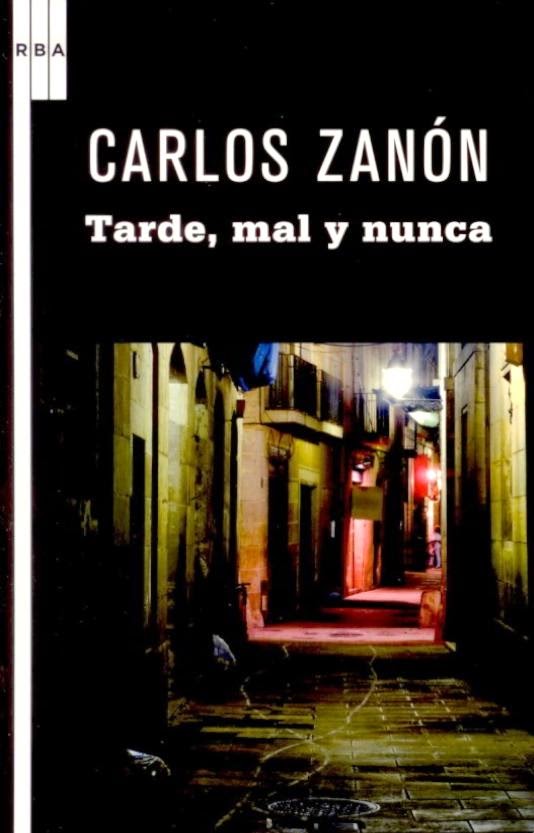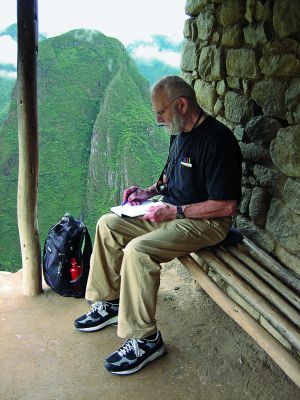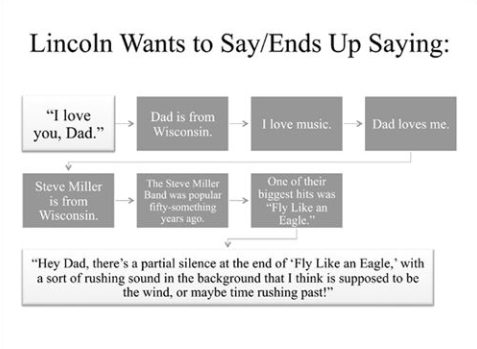El
cadáver de Fermín yacía sobre la cama. Hacía ya algunas horas que su corazón se
había detenido para siempre, agotado por lustros de tabaco negro. Sultán, cruce
de pastor alemán y mastín, deambulaba ansioso alrededor. El perro, consumido
por los años, despeluchado y artrítico, velaba sin tregua junto a su amo y
cuando alguien osaba traspasar el umbral de la puerta arrugaba el hocico,
mostrando sus feroces colmillos embadurnados de saliva verde.
Pronto
llegó la hora del sepelio y para poder entrar en la habitación y llevarse a
Fermín tuvieron que sacrificar al animal. Sultán recibió el disparo impávido,
blandiendo un sable desafiante en la mirada. Se suele llamar perro al hombre
despreciable y del que hiede se dice que huele a perro. Algo es perro cuando es
indigno o malo. Me parece injusto que esos atributos negativos recaigan en un
ser capaz de mostrar una lealtad tan inquebrantable. Era un cachorro escuálido
cuando Fermín lo encontró medio muerto de hambre, rebuscando entre los restos
de comida que habían quedado entre la hojarasca. Le llamó Sultán por su color
negro y su mirada profunda de príncipe árabe. El animal se crió junto a las
cabras, persiguiendo a las perras en celo cuando no apremiaba el trabajo y
labrándose una reputación de perro astuto y dócil. Fermín, que en su juventud
había probado suerte como maletilla, le enseñó a embestir como un toro bravo.
El can agachaba la cabeza, buscando la muleta y arremetía transformado en el
mejor de los Miuras, mientras el pastor cargaba la suerte hacia la derecha o la
izquierda, según la inspiración o así se viese dispuesto.
Todos los
días, al filo de la mañana, Fermín sacaba sus ovejas y cabras en peregrinación,
atravesando la vereda hacia los campos baldíos. Yo tenía que coger el autobús a
la salida del pueblo a la misma hora, para ir al instituto. Cuando llegaba a la
parada, que estaba en la carretera, apenas divisaba el reguero de excrementos,
como mucho una nube de polvo a lo lejos y sabía que Fermín se me había
adelantado. Pero a veces casi nos encontrábamos, como dos amigos al volver la
esquina, si esto es posible en la llanura, donde todo es espacio. Entonces Sultán alzaba las orejas y se
removía nervioso junto a su amo, para que le diera licencia y luego corría
hacia mí, como cuando dan el pistoletazo de salida en los cien metros y se me
abalanzaba alargando su lengua amigable.
Las tardes ociosas, cuando las había, porque
casi siempre tocaba arrimar el hombro en el campo, estudiáramos o no, hacíamos
una visita a sus dominios, la ancha llanura, las cunetas y los baldíos. Nuestra
presencia era anunciada por el tableteo de un motor y una estela de polvo y
piedras en suspensión. Llegábamos zumbando entre los caminos como un enjambre
de avispas, haciendo trompos y levantando el hocico de la moto como si nos
preparáramos para una justa.
Fermín al
principio nos observaba impávido, luego levantaba la barbilla, estirando el
cuello como una tortuga que emerge del interior de su caparazón y nos gritaba
para que dejáramos de hacer ruido, un grito prolongado de una sola sílaba, que
repetía como la alarma con la que se previene a la población de la inminencia
de un bombardeo. Luego compartíamos charla, pitillos y una litrona. Las cabras
se arremolinaban alrededor, mordisqueando aquí y allá, desperdigando sus
excrementos, a veces sobre nuestros zapatos y dando chupadas al cigarrillo que
le poníamos en el hocico con infantil malicia. Cuando alguna aprovechaba la
falta de vigilancia y se escabullía dentro de un sembrado, Fermín llamaba a
Sultán y juntos emprendían su búsqueda. Elegíamos ese momento para despachurrar
la piedra de hachís y liar un porro que fumábamos con fruición, contemplando el
regreso del pastor, Sultán y la cabra díscola como si se tratara del final de
un Spaghetti Western. Al llegar a nosotros, Fermín arrugaba la nariz y movía la
cabeza, taladrándose la sien con el dedo índice:
— ¡Mira
que sois tontos!, si yo os contara…
Y nos
explicaba como en Marruecos secan el cáñamo en los tejados de las casas y la
porquería que pasa a través del precario tamiz con el que consiguen la resina.
Además de los recovecos que recorre la piedra—y con esta parte reía mucho— para
poder cruzar el Estrecho sin mayores contratiempos.
Al pastor
le agradaba rememorar su juventud y nosotros le escuchábamos embelesados. Había
vivido en Tetuán y conservaba en su casa una chilaba que se ponía los escasos
días de descanso, cuando cuidaba de sus pájaros y liaba cigarrillos bebiendo
chatos de vino tinto. Así lo encontraron en el suelo del patio, la mano todavía
fuertemente asida al corazón, el charco púrpura del vino seco, los ojos
abiertos y pétreos que apuntaban al teléfono sobre la mesa.
Fermín
sonreía satisfecho cuando alguien se deshacía del porro a medio fumar para
darle gusto y entonces proseguía su narración, que conocíamos punto por punto: las
especias del zoco, las calles tortuosas, el hedor a orín y estiércol en las
puertas de la medina, la calima que arrastraba el siroco desde el desierto, los
minaretes y el canto del almuédano. Hasta que la conversación viraba hacia sus
amores de juventud, pagados con promesas, media docena de huevos y un queso
envuelto en papel de estraza. Mientras, las cabras y ovejas roían los escasos
diez centímetros de tallo amarillo que las máquinas habían dejado después de la
cosecha o se arracimaban en torno a los montones de alpacas, diseminados como
piezas de un tablero de ajedrez.
Poco a
poco, la pelusilla del bigote se fue cerrando y me fui llenando de hombre.
Acabé el bachillerato y dejé el pueblo, como la mayoría de la gente joven, para
buscarme la vida en Madrid. Arrastrando una maleta, con el traje holgado
heredado de un primo de mi madre, comencé vendiendo seguros, hablando con
afectación para sacudirme el acento provinciano y luego, pasados los años,
conseguí trabajo en un banco.
Me enteré
de la muerte de Fermín porque mi madre llamó por teléfono para avisarme y me
relató la ejecución de Sultán. Lo recuerdo más o menos así: el ruido del
televisor del vecino se filtraba a través de los tabiques del apartamento de
extrarradio donde vivía. Estaba fumando un cigarrillo en la cocina, con cuidado
de no manchar de ceniza los últimos informes, todavía bajo los efectos del
Diazepam. Luchaba por aplacar mi conciencia, porque esa mañana, diez minutos
después de denegar un crédito, por inviable, el director me había llamado a su
despacho, cerrando la puerta con el pestillo y bajando las láminas de la
persiana veneciana. Cinco minutos de conversación, donde mi papel fue asentir
con la cabeza, bastaron para que todo aquel dinero volara hacia la cuenta de un
hombre de paja —yo lo intuía—, testaferro de sabe dios que empresario o
politicastro. Pensaba en esto, o mejor dicho, trataba de espantar estos
pensamientos, cuando sonó el teléfono, una, varias veces. Me resistí a cogerlo,
no quería escuchar otra vez la voz engolada del director y su discurso
hipócrita, pero al final, por un impulso, lo descolgué.
Pedí un
día libre para asistir al entierro. Era a finales de otoño. Una alfombra de
musgo crecía en las eras, de un color verde brillante, con tonalidades casi
azuladas. El sol, que apenas rebasaba la línea del horizonte, incidía con sus
rayos rasantes y le daba un aspecto parecido al tapiz de una mesa de billar.
Dejé el
coche en casa de mis padres. Tuve que agacharme para que mi abuela, que se
marchitaba junto a la ventana en una mecedora mullida con cojines, pudiera
recorrer mi cara con sus dedos temblorosos y mirarme a través de su cristalino,
enturbiado por las cataratas de los años, sin reconocerme.
Me dirigí
a la iglesia y allí me reencontré con varios amigos de la adolescencia. Nos
dimos apretones de manos y golpes en el hombro, tratando de romper la coraza de
mutua desconfianza que crece entre las personas que pasan años sin verse.
Después
de dar el pésame a los familiares, formando una larga cola en el interior del
templo hasta el altar, el féretro con el cuerpo de Fermín fue sacado al
exterior e introducido en el coche que esperaba como la barca de Caronte,
parado bajo el arco gótico de la puerta.
Nos dirigimos al cementerio a pie, recordando los tiempos en los que
visitábamos a Fermín y nos contaba sus historias de maletilla con tal o cuál
novillero, sus escarceos amorosos y los años que vivió en África.
De reojo
observé a mis antiguos amigos, los rostros ajados, las arrugas incipientes o
profundas, según el caso, los vientres abultados, el pelo batiéndose en
retirada de la coronilla o la frente. El peso de los años, el arado del tiempo
que iba abriendo su surco, hincado cada vez más profundamente, removiendo los
restos de cáscara joven y preparando el terreno para la siembra de la madurez.
Recordé los días de otoño, cuando la barba del cereal despunta en la tierra
recién arada y las aves en bandada se arremolinan, parlamentando ruidosas para
después emprender el vuelo, trazando un semicírculo y mostrando el dorso blanco
de las alas.
La
comitiva se detuvo en la isla de sepulturas que ocupaba el centro del
camposanto, flanqueada por cipreses y columnas de nichos. Se colocaron las
coronas de flores, con las inscripciones protocolarias. Muchos se abrazaron
entre lágrimas. Los operarios destaparon la tumba, removiendo la lápida de
mármol como si fuera la piedra del Santo Sepulcro. Después fueron bajando el
féretro con una maroma, hasta que a Fermín se lo tragó la tierra.
Ya nos
íbamos, cuando se escuchó jaleo. Por la larga avenida de cipreses se acercaban
con paso raudo dos de sus sobrinos más jóvenes, sosteniendo una pequeña caja de
color caramelo que contenía los restos de Sultán, el valeroso lugarteniente del
pastor. Era deber de todos los que nos hallábamos allí garantizar que el animal
compartiese la eternidad con su maestro. Los amigos, sacudiéndonos la modorra,
apartamos a los operarios y con gran ceremonia, bajamos los restos de Sultán
hasta escuchar el golpe de la madera
contra la caja y nos pareció que amortiguado por el colchón de tierra, resonaba
la risa del pastor y el ladrido del perro que corría hacia sus brazos como
cuando era un cachorro.
La fotografía es de una estatua en honor a Hachiko, un perro que esperó a su amo en la estación de Tokyo durante años, hasta su muerte (https://www.excelsior.com.mx/). La historia del relato, sin embargo, no la inspiró Hachiko, sino mi amigo Paco Bellot y está basado en sus propias vivencias. Una versión recibió el primer premio en el XXIV CERTAMEN LITERARIO "CORPUS CHRISTI" CAMUÑAS 2018.