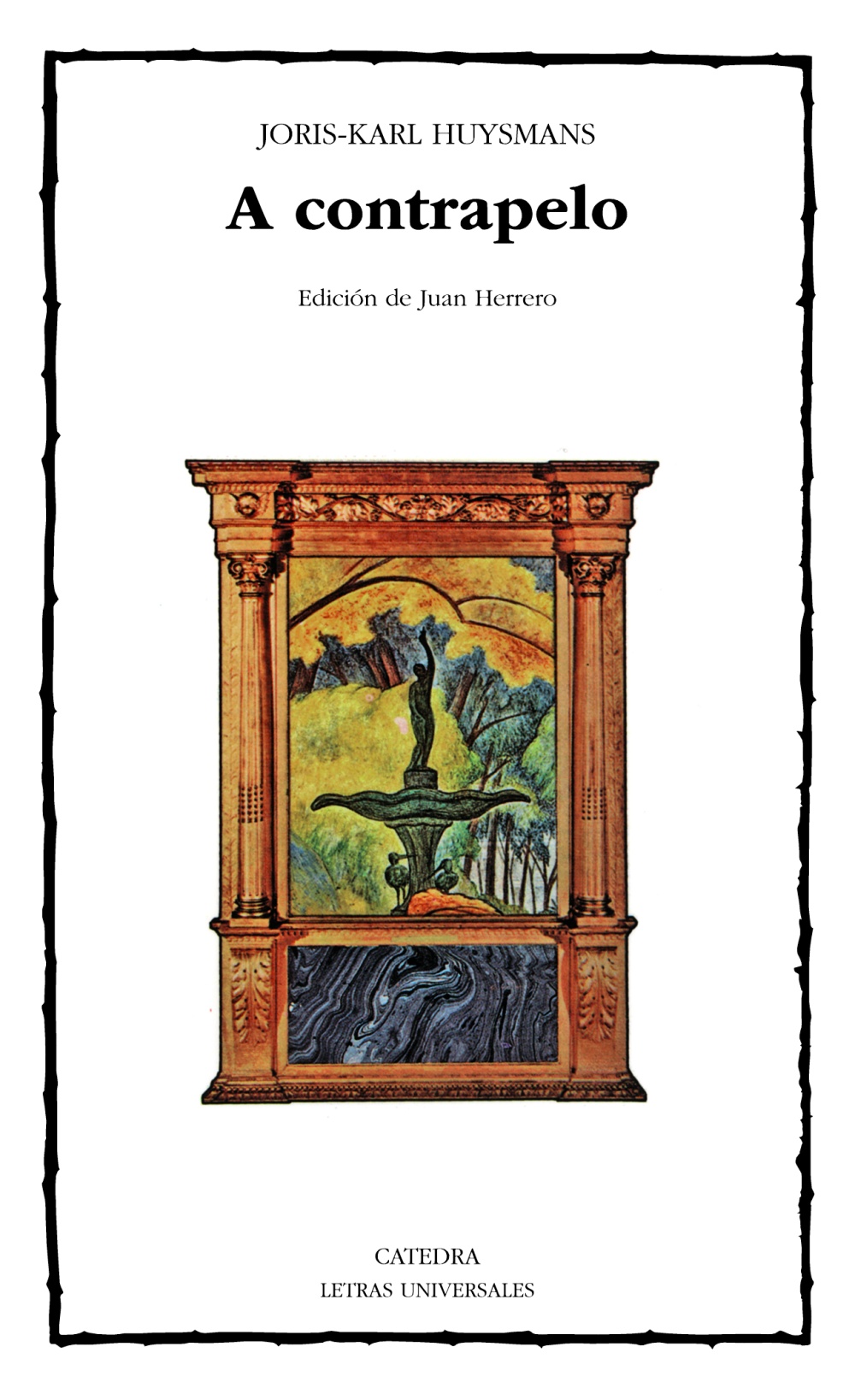Mientras
voy poniéndome al día con los blogs amigos, después del paréntesis gripo-vacacional,
traigo a la palestra un dos por uno de entre mis lecturas más interesantes estos días.
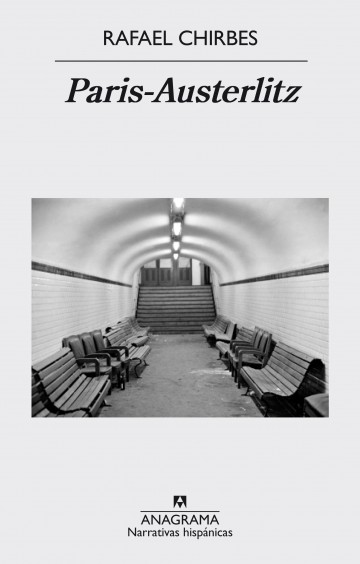
París-Austerlitz (Anagrama, 2015) es
la novela póstuma de Rafael Chirbes. Poco tiene en común con Crematorio y En la orilla, los libros que había leído hasta ahora del autor. Agradezco
el cambio de registro y la intensidad destilada en esta novela corta, que creo
no desmerece a sus trabajos más celebrados (por cierto, dentro de poco me
embarcaré en un nuevo viaje chirbesiano, La
buena letra).
Cuenta
una historia de amor entre dos hombres, en un tono de cierto desengaño, de
descreimiento ante el afecto amoroso. Un amor que caduca y muere cuando se
apaga el brillo del momento. Si es que se puede llamar amor a ese querer
devorarse, que surge de una manera difícil de explicar y del mismo modo se
agosta sin remedio.
Los
protagonistas son personalidades casi antitéticas. El
narrador es un joven de buena familia, calculador y hasta cierto punto, reprimido. Llega a París para dedicarse a la pintura y por casualidad conoce
a Michel, un obrero de origen humilde, treinta años mayor que él. Su perfil, de fría distancia ante
lo que han sido meses de intensa relación amorosa, se refuerza conforme pasan
las páginas. Michel, en cambio, es el extremo desbordante. Es descrito
como un cincuentón hercúleo, fumador, bebedor empedernido. Sincero,
vitalista, se ofrece con pasión porque necesita amar y ser amado. Representa un tipo de amor que implica la
absoluta posesión del otro: el egoísmo en toda su carnalidad.
La historia comienza, sin embargo, por el final. El narrador visita por última vez a Michel, que sucumbe víctima de la plaga (así llama Chirbes al Sida) y reconoce su desapego emocional, porque su amor (si lo hubo) por el enfermo que se le aferra suplicante pertenece al pasado y al mismo tiempo que rememora su aventura amorosa, asiste a su degradación casi con hastío. El espeluznante final certifica la sensación de brutal pesimismo, de imposibilidad de querer para siempre: el amor acaba transformado en repulsión.
La historia comienza, sin embargo, por el final. El narrador visita por última vez a Michel, que sucumbe víctima de la plaga (así llama Chirbes al Sida) y reconoce su desapego emocional, porque su amor (si lo hubo) por el enfermo que se le aferra suplicante pertenece al pasado y al mismo tiempo que rememora su aventura amorosa, asiste a su degradación casi con hastío. El espeluznante final certifica la sensación de brutal pesimismo, de imposibilidad de querer para siempre: el amor acaba transformado en repulsión.
París-Austerlitz
es pesimista, Chirbes cree en el amor, pero subraya su ambivalencia, la imposibilidad
del equilibrio. El sujeto amado deviene en objeto, se cosifica. Hay momentos
desconcertantes, de entrega física, pero de distanciamiento emocional. Quizá lo
que lo hace imposible es la inevitable diferencia, de clase y de edad,
como se muestra en la novela. Parece que el amor solo puede surgir en
condiciones insólitas y como un tallo frágil, a merced de los celos, la
envidia y el resentimiento, ser aniquilado.

A bordo del naufragio (Anagrama, 1998) es
una novela de un párrafo (a lo Thomas Bernhard), escrita en segunda persona, donde
el lector se ve engullido por el torbellino mental de un narrador del que no
sabemos ni el nombre. Resulta chocante el atrevimiento, porque fue escrita por
Alberto Olmos con apenas veintidós años.
No
entiendo esa fascinación por leer el pensamiento de nadie, bastante tengo con
el mío; en cualquier caso, mientras la neurología avanza, la literatura ya
alcanzó ese hito hace tiempo. En este caso es una vorágine sin puntos aparte la
que te engulle. No es nada confortable, porque estamos en la mente de un tipo acomplejado hacia el que vamos a sentir poca o ninguna simpatía,
a ratos incluso repulsión; si acaso lástima, especialmente cuando en brillantes
digresiones rememora su infancia y adolescencia en un pueblo de Segovia.
El
comportamiento exterior del narrador contrasta a veces con su pensamiento y
sus frases hirientes, su tendencia a mortificarse, que acentúa la segunda
persona; el modo en el que juzga a los demás con tan poca compasión como se
tiene él mismo. Es una red eficaz, porque no está hecha de tupida pedantería,
ni ahonda en lo filosófico: es espontánea, honesta y verosímil, por momentos casi
pop, por la referencias a estándares literarios o de la cultura cinéfila.
Mi
problema quizá ha sido reconocerme demasiado en ese narrador obsesivo y regresar
a mis veinte años. La adolescencia es una época difícil, pero transcurre, por
efecto de la tormenta hormonal, en un ambiente de inconsciencia y si todo va
bien no suele dejar profundas cicatrices. Pero una vez que pasa y viene la
calma, es como como cuando, si alguien conoce esa sensación,
estás conduciendo apaciblemente y un coche te embiste por un lateral y das dos
vueltas de campana y te quedas así, colgando boca abajo, sin saber qué ha
pasado realmente ni qué debes hacer. No es que sufriera tanto como el narrador
de Olmos, al contrario, tenía vida social y nunca he sido un misántropo. Padecía,
eso sí, (y padezco) cierta tendencia a la melancolía y gran afición por la
soledad, pero la sensación de vagar sin rumbo, la sensación de desarraigo, de
estar pero no ser, la he reconocido en su personaje. El mérito de esta novela
es saber captar ese desasosiego.
Con veintidós
años podría haber escrito (no tan bien, claro) algo similar: la autenticidad es
el gran mérito de A bordo del naufragio. Por desgracia, esas emociones, que tienen
que ver tanto con la novela como conmigo, me hicieron interrumpir su lectura y
trocearla. Me alejaron emocionalmente del protagonista. Me hicieron observar su
final cómodamente, desde mi lancha salvavidas y cerrar el libro con alivio.